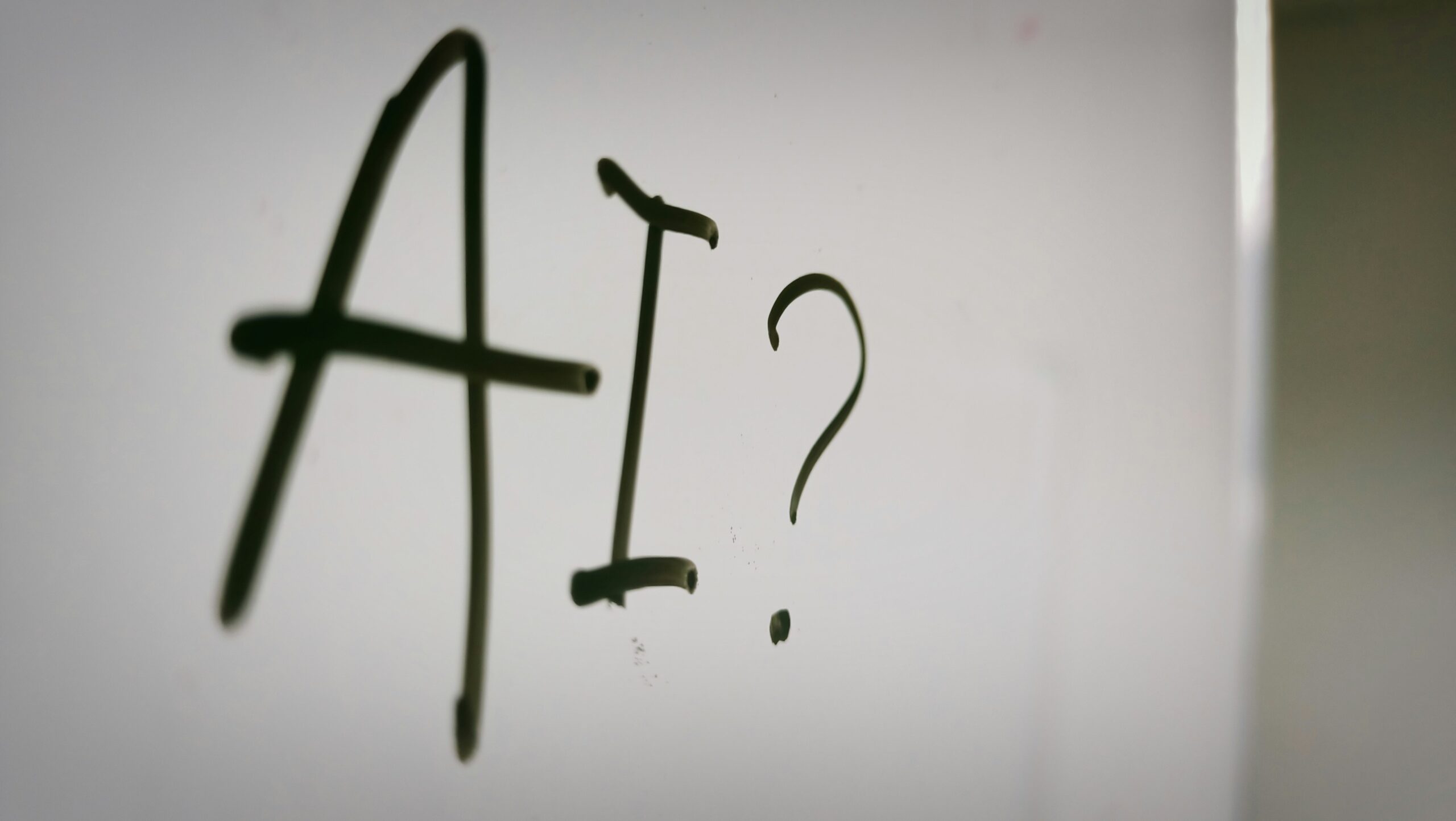Por Luisa Ripoll Arberola
Fernando Beltrán nació en Madrid. Me saca 44 años. Tiene el pelo canoso, gafas de montura fina, y una mirada muy intensa en la foto de su entrada en Wikipedia. No, no me enamoré de Fernando Beltrán. A Fernando Beltrán lo leí.
Cayó en mis manos por dos euros en una librería de la calle Gaztambide a la que no he vuelto. De segunda, o tercera o cuarta mano. Su libro se llamaba El nombre de las cosas. En él, Fernando Beltrán, poeta, cuenta cómo empezó a dedicarse al mundo del “naming”. Esto es: las empresas le contrataban para que diera con el nombre perfecto para el proyecto, el producto, la idea. Esta tarea, que puede parecer más bien una tontería, le permitía ganarse muy humildemente la vida, y fue él quien bautizó OpenCor, Amena, la Casa Encendida, etcétera.
No es un trabajo fácil. Casi nadie puede dedicarse a darle nombre a las cosas. Los nombres, aunque pueden parecer simples nombres, hacen sentir. Hay sonidos suaves, otros más duros. Algunas palabras son muy musicales. Y esto solo en cuanto al sonido. En lo referente a la semántica, algunas se relacionan con una realidad cultural, gramatical, o del tipo que sea, con la que el usuario del bien o servicio se puede identificar.
Todos los sustantivos son perfectos. Luego inventarse nombres propios, y que el nombre encaje, a veces se convertía para Fernando Beltrán en una misión titánica.
Te preguntarás qué tiene que ver todo esto con el amor. Mucho. Tiene que ver mucho. Fernando le tenía un amor muy profundo a las palabras. Las sondeaba con cuidado. Creía con firmeza que cada cosa tiene su nombre, que no tiene sentido llamar a las cosas por un nombre que no es el suyo, y que lo único que cabe hacer –aunque reitero: es complicado— es hallarlo. Al final, las cosas bien nombradas le correspondían en la boca de millones de personas.
Pero si este libro me marcó fue por una serie de capítulos de estilo más ensayístico, menos testimonial, en los que Fernando Beltrán se centra en los nombres de las cosas que amamos. Desarrollaba, por ejemplo, cómo Silvia, a pesar de ser un nombre propio extendido en España (120.243 Silvias, según el INE), puede ser el nombre de mi vida si es el nombre de la mujer con la que me casé.
Necesitamos los nombres propios. Son algo a lo que aferrarnos. Y con la persona enamorada se nota mucho. Podríamos repetir el nombre tantas veces, porque suena tanto… Y con el amor, ese nombre ya no suena igual. Los nombres propios se llenan de significado, se “resignifican”. Un ejemplo súper claro de esto es la canción de Maria, en West Side Story. El protagonista canta, casi en éxtasis amoroso:
“The most beautiful sound I ever heard (…)
All the beautiful sounds of the world in a single word (…)
I’ve just met a girl named Maria,
and suddenly that name
will never be the same
to me. (…)
And suddenly I’ve found
how wonderful a sound
can be.”[1]
Si bien El nombre de las cosas no es una novela romántica ni una tragedia shakespeariana, creo que este libro calladamente ha influido muchísimo en mi concepción actual del amor. Porque ahonda en una cosa muy verdadera: el amor es una resignificación. Conlleva un desorden y una reordenación. En nuestras prioridades, en nuestra forma de percibir el mundo, en las relaciones interpersonales al completo. Quién sabe, quizá el amor es, incluso, la resignificación última. La resignificación de toda nuestra vida.
[1] (Traducción) “El sonido más hermoso que he escuchado nunca. (…) / Todos los hermosos sonidos del mundo en una sola palabra. (…) / Acabo de conocer a una chica llamada María / y de repente ese nombre / nunca será el mismo / para mí. (…) / Y de repente he descubierto / lo maravilloso que puede ser / un sonido.”