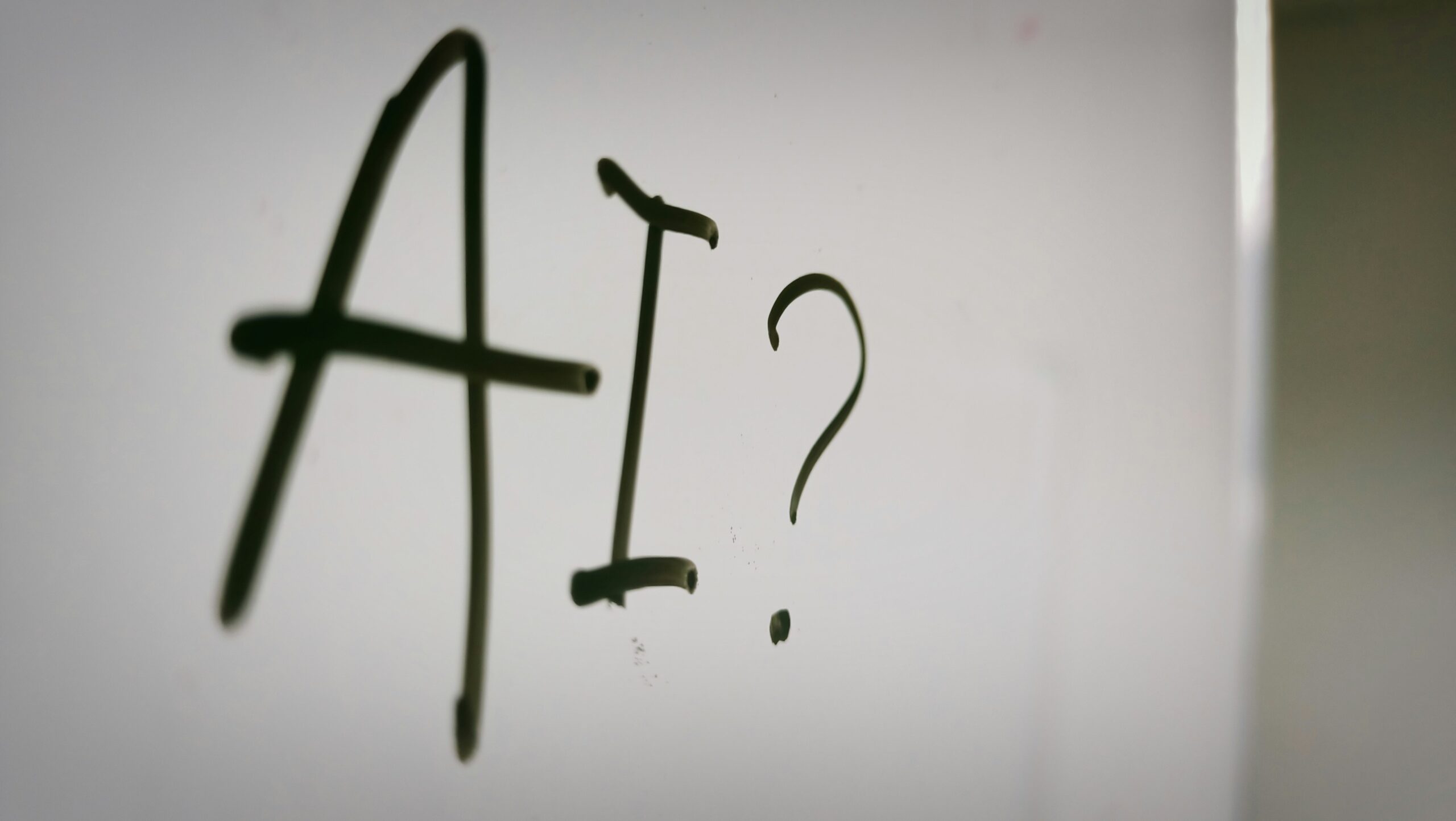Hace ya siete años que el Premio Nobel de Física de 2020 Robert Penrose publicó uno de los libros más brillantes que se puedan leer sobre la Inteligencia Artificial: The Emperor’s New Mind. El texto es sesudo, poblado de reflexiones profundas, argumentos poderosos y una profusión abrumadora de datos e investigaciones. En él encontramos una explicación sobre el desarrollo, posibilidades y límites de la computación y, después, una completa exposición sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. La comparación entre ambos procesos (computación y raciocinio) lleva a Penrose a afirmar sin ningún género de dudas que la Inteligencia Artificial jamás podrá alcanzar las capacidades que tenemos los seres humanos: no podrá hacer todo lo que hacemos y no podrá hacerlo tan bien como nosotros lo hacemos.
El argumento no es nuevo, uno de los científicos y filósofos más importantes de finales del siglo XX, Hilary Putnam, ya defendía allá por los años 90 la misma tesis, aun cuando estaba lejos de vislumbrarse el horizonte de desarrollo de la Inteligencia Artificial. En el caso de Putnam su argumentario se centraba sobre todo en el lenguaje y en nuestra increíble creatividad para utilizarlo, variar su sentido y desarrollarlo de formas y maneras imprevisibles.
Pues bien, lo cierto es que ambos están equivocados. No se puede afirmar con certeza que la Inteligencia Artificial no vaya a alcanzar o a superar a la inteligencia humana, a hibridarse con ella o a someterla. En los siguientes párrafos voy a intentar explicar brevemente por qué.
Tanto quienes alcanzan a comprender la ciencia contemporánea como quienes se mantienen legos en la materia tienden a pensar en los sistemas y procesos naturales y artificiales desde la perspectiva de la Física clásica, es decir, pensando que tienden a mantener el equilibrio, que son estables, con pocas o ningunas fluctuaciones.
Es curioso que pensemos así cuando todo lo que tenemos alrededor nos habla más bien de lo contrario. Cada mañana nos levantamos pensando en qué tiempo hará, porque el clima es cambiante. En un minuto calentamos un vaso lleno de leche que estaba en el frigorífico. Nos miramos al espejo y observamos con desagrado que somos un poquito más viejos -y que se nota-. Vemos cómo nuestros hijos crecen a toda marcha, y no sólo físicamente. Las cosas se estropean, el mundo se transforma… todo cambia.
Fue Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química en el año 1977, quien puso en evidencia lo que la comunidad científica empezaba a entender claramente, transformando nuestra manera de concebir la propia ciencia, el tiempo, la naturaleza y la sociedad: que el equilibrio no es lo común, ni lo habitual ni lo “normal” o normativo, sino el cambio.
En todo estado de cosas hay una zona que tiende al equilibrio, pero en la periferia siempre (salvo que esté aislado) hay movimientos, variaciones y transformaciones. Todos estos flujos compiten por la modificación del equilibrio, provocando el cambio. Además, y esto es muy importante, resulta imposible predecir cuáles de estas bifurcaciones acabará por imponerse. No se puede saber hacia dónde se dirigirá el equilibrio, cuál será su situación dentro de un tiempo. No podemos predecir el futuro.
El núcleo del problema es que estos procesos, además de ser imprevisibles, en ocasiones llevan a la aparición de propiedades emergentes, que son aquellas que no se pueden explicar como la mera suma de las propiedades que existían previamente.
El ejemplo clásico es un hormiguero, en el que las acciones individuales e instintivas de cada una de las hormigas provoca que la comunidad lleve a cabo comportamientos complejos sin que haya ningún elemento que se ocupe de provocar el orden o las dirija hacia un fin. Ninguna hormiga sabe por qué hace lo que hace, pero su acción coordinada crea una especie de mente colectiva. Hay estudiosos que se preguntan, y con razón, si el organismo es la hormiga o el hormiguero.
La conciencia humana también es una propiedad emergente que no somos capaces de explicar desde la ciencia. Una cantidad ingente de neuronas conectadas entre sí interactúan intercambiando neurotransmisores de tal manera que surge una propiedad, la conciencia, que no puede ser concebida como la suma de todas esas interacciones. ¿Cómo y en qué momento aparece? No lo sabemos.
Pues bien, los flujos de información que se producen en el interior de una Inteligencia Artificial, amplificados en su número y complejidad con el paso de las semanas, provocan la aparición de propiedades que sus programadores no habían previsto y que no son capaces de explicar, de manera que la propia IA se ha vuelto ya un objeto de estudio para los propios seres humanos que la desarrollaron. Jason Wei, uno de los programadores más conocidos de OpenAI, la creadora del ChatGPT, ya ha sido capaz de identificar 137 de estas propiedades emergentes, y las enumera con todo detalle.
¿Podemos, pues, afirmar con tanta seguridad como hace Penrose, que jamás una Inteligencia Artificial podrá ser comparable a la mente humana? No, no podemos. Simplemente no sabemos tanto. En consecuencia, si queremos que sea una tecnología segura tendremos que ralentizar su desarrollo para que siga un cauce que nos resulte comprensible y controlable.
Para terminar, una pregunta filosófica. Algunos científicos señalan que si bien la IA no tendrá las mismas capacidades que los seres humanos (por ejemplo, el mismo nivel de creatividad o de manejo del lenguaje), sí que alcanzará una habilidad tal para simular la mente humana que nos resultará de hecho imposible discriminar si estamos ante una inteligencia natural o artificial. La cuestión es, si esto es así, si una y otra serán indistinguibles en la práctica, ¿qué importancia tendrá seguir afirmando la diferencia?