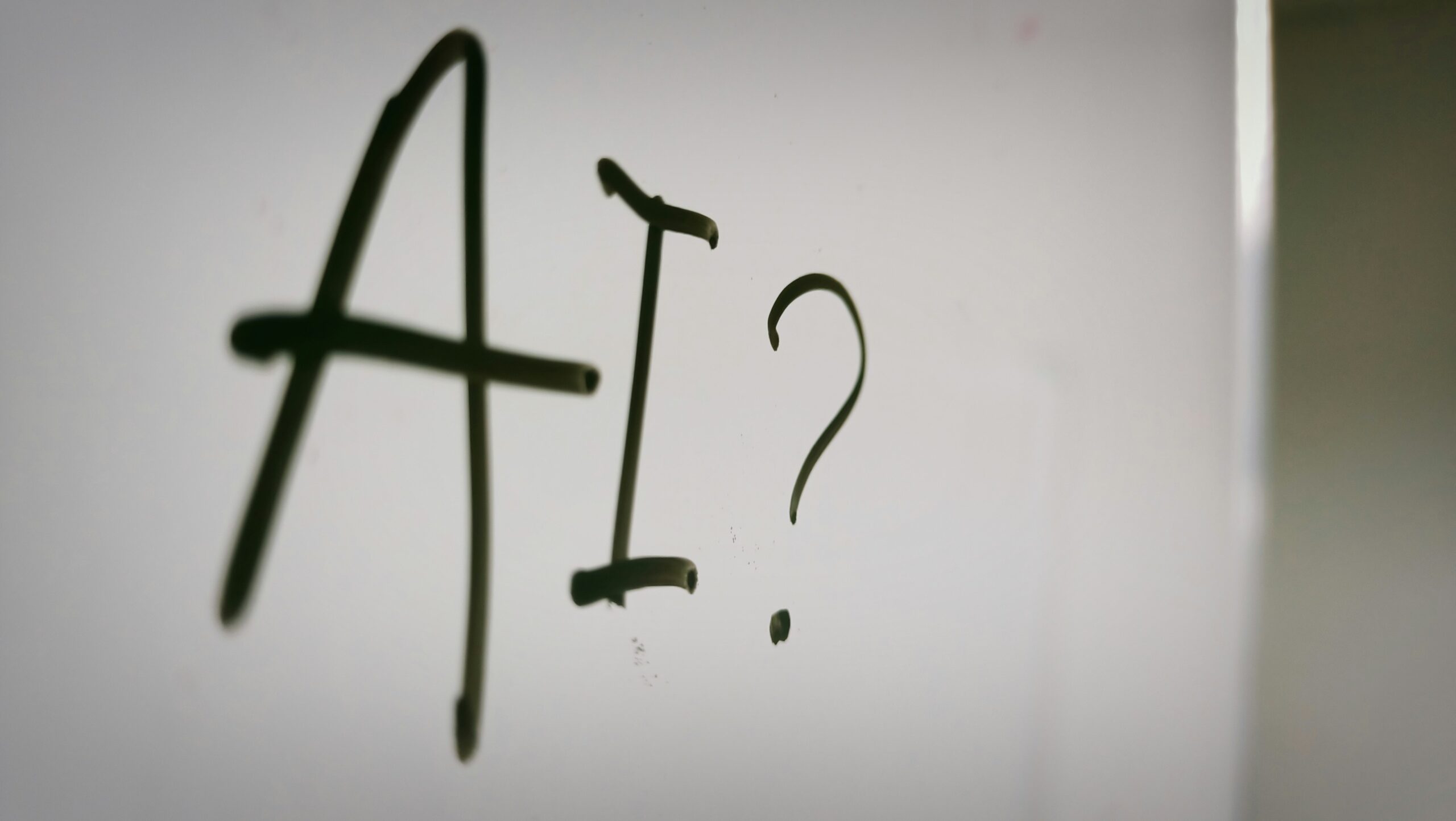Soy una apasionada versus adicta al café. Y desde hace unos años me he percatado de un hecho curioso. Cada vez que quiero beber un café en casa, alguien me interrumpe con una petición, grito o llanto. Al final, cuando vuelvo a mi taza, el café ya está frío. Y ya se sabe, lo único peor que un café frío es un café recalentado, así que me lo tomo tal cual quejándome y clamando: “¡¿¿pero alguna vez me podré tomar el café caliente??!
Este síndrome del café frío puede trasladarse perfectamente al ámbito de nuestra vida universitaria. Pongamos que estamos escribiendo un artículo científico, tal o cual informe imprescindible…, bien porque va a ser el hallazgo del año o simplemente porque nos hemos quedado sin tiempo y hay que acabarlo. Lo que queda claro es que parece que no podemos sufrir ninguna interrupción. Pues justo en ese momento es cuando nos viene alguien para que le ayudemos con algo que nada en absoluto tiene que ver con nuestro objetivo.
Puede parecer ilógico, pero la atención a los demás, incluso a destiempo, nos hace mejores también intelectualmente. Nos obliga a un mayor recogimiento y concentración cuando tenemos el espacio que nos queda para la investigación. También nos obliga a aprovechar los retales de tiempo que surgen y a no despreciar apenas una media hora que poder aprovechar. Y sobre todo, nos vuelve a orientar hacia lo que realmente es importante: las necesidades de los demás. Sacándonos de nuestra torre de cristal una y otra vez, nos hacen un gran favor, el de tener los pies bien anclados en la realidad.
Hace unos años en un seminario sobre San Agustín me enteré de que después de su conversión, se fue a vivir a la propiedad de un amigo rico con unos compañeros intelectuales para retirarse del mundo. Además de rezar, básicamente se dedicaban al estudio. Lo que ocurrió es que tuvo que abandonar su retiro cuando por sorpresa le quisieron ordenar sacerdote para ocuparse del pueblo de Hipona. La tradición cuenta que iba llorando, seguramente por humildad y por no sentirse digno. O tal vez también porque se le acababa su plan perfecto. Ahora, apuesto lo que sea a que si se hubiera quedado en su “lugar privilegiado” hoy en día no hablaríamos de San Agustín de Hipona, Doctor de la Iglesia, sino de un intelectual secundario del siglo IV.
Por eso la carta de Juan Pablo II sobre la universidad católica se titula “Corazón de la Iglesia”. Al principio pensé: “qué título más curioso”, versión políticamente correcta de “qué mal está elegido el título”. De primeras y como buena cartesiana, veía más adecuado para hablar de la universidad, algo como “Mente/ Inteligencia de la Iglesia”. Una vez que leí el documento, me quedó claro que estaba perfectamente elegido. La universidad busca mentes brillantes, pero, sobre todo, a corazones sabios para entender a las personas y estar a su servicio… a tiempo y a destiempo.