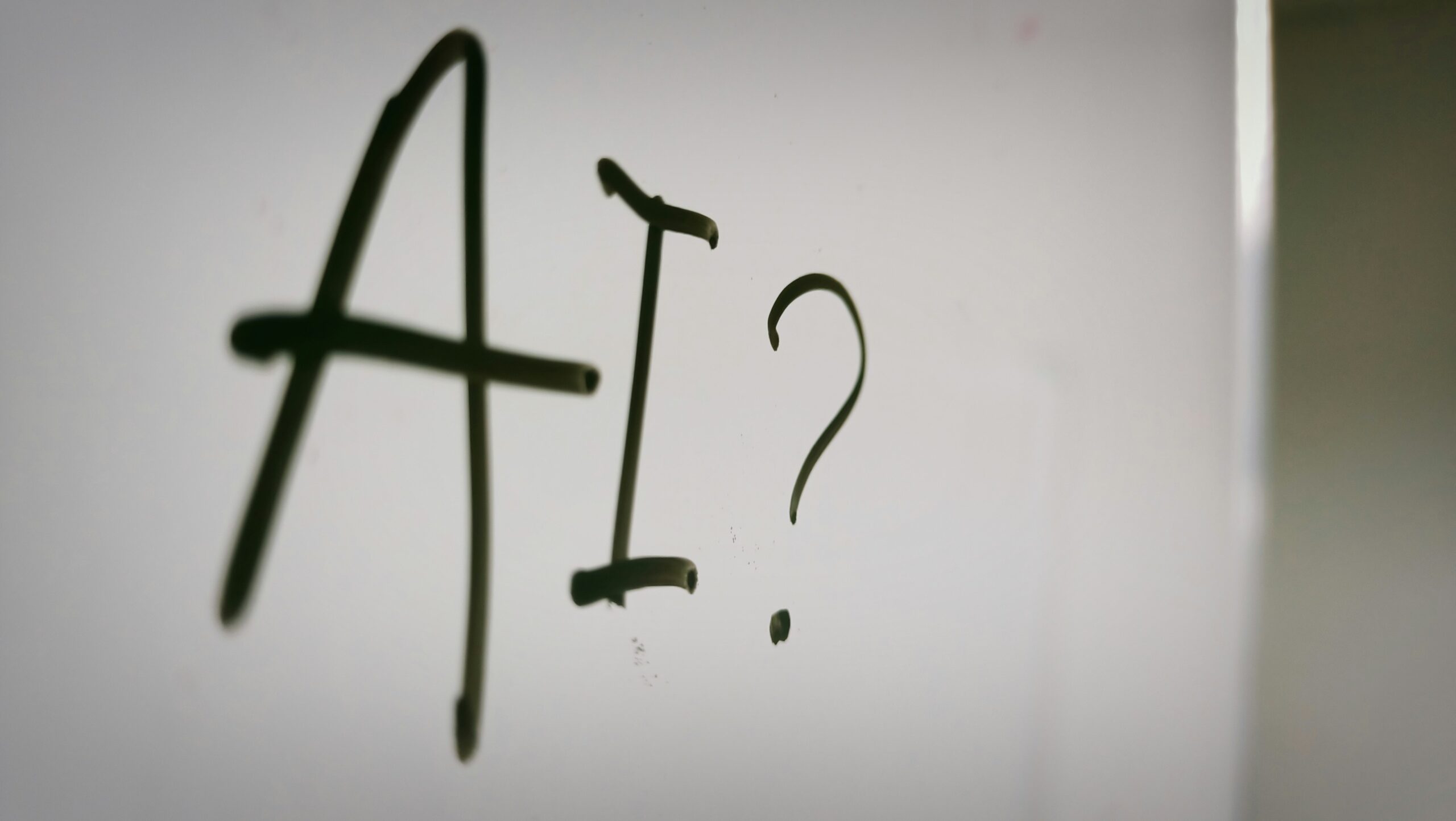Hay una imagen de la persona que piensa como la de alguien ensimismado en sus pensamientos o que se encuentra recostado sobre sus preocupaciones. El paradigma de la persona que piensa nos lo ofrece, en este sentido, una escultura de Auguste Rodin, que lleva por nombre El pensador. Pero ¿es ésta la representación más adecuada de lo que significa pensar?
No pretendo con esto desconocer la rica complejidad inherente al pensamiento, ni busco dar con una definición incontrovertible de esta actividad. Sí quisiera proponer, en cambio, otra forma de concebir -de imaginar- la naturaleza fundamental de nuestra capacidad.
En ocasiones podemos enfrentarnos a cierta idea sobre lo que hace a una persona lúcida o inteligente, como si aquello fuera su tendencia a dudar, pronunciar objeciones o saber apreciar lo que en un momento dado anda mal (y si es muy lúcida o inteligente, muy mal). Sin embargo, no creo que esta presentación de los hechos sea la más fiel a nuestra experiencia.
La duda es un momento valioso, sí; pero es sobre todo eso: un momento. La finalidad del pensamiento no es detenerse en la incertidumbre, sino procurar avanzar siempre un poco más allá, en dirección hacia alguna forma -aunque sea provisoria- de certeza. Saber presentar objeciones es una función necesaria, pero no suficiente: abundar en ella puede ser más bien un mecanismo de defensa frente a la necesidad de partir de unas circunstancias que son las que son, a menudo muy distintas de lo que a uno le gustaría que fueran. Ser capaz de reconocer lo que anda mal también está muy bien. Pero no cumple ni satisface nuestra necesidad de crecer en tensión hacia un ideal.
¿Y si pensar fuera, paradigmáticamente, otra cosa? ¿Y si en lugar de tener a la escultura de Rodin como arquetipo del hombre que piensa nos fijáramos, para imaginarlo, en el semblante sonriente de un niño en el preciso momento en que descubre la magia del cine?
La persona lúcida o inteligente no es la que hace de la duda un deporte, sino la que se atreve a apostar por una opción afirmativa, asumiendo la duda como dimensión consustancial a nuestra finitud, como un momento necesario en el camino del pensamiento.
La persona lúcida o inteligente no es la que se escuda en un repertorio bien articulado de objeciones, sino la que se expone al riesgo de aportar los motivos necesarios para poder seguir avanzando (cambiando el “por qué no” en un “¿por qué no?”).
La persona lúcida o inteligente no es la que se jacta de tener una mirada penetrante que detecta hasta el más ligero defecto, sino la que proyecta sobre las cosas una chispa de ilusión capaz de renovar hasta la más desabrida de las circunstancias.
Por decirlo brevemente, prefiero concebir y promover el ejercicio del pensamiento según el motivo de la alegría de pensar. El pensamiento es una fuerza creativa, afirmativa y vital. No pensamos para celebrar la corrupción de lo mejor, sino para recobrar un sentido más amplio de la realidad, buscando descubrir en ella cuanto haya de bueno, de bello y de verdadero.
Mi propuesta, entonces, es la alegría de pensar. Me gusta presentarla a partir de cuatro premisas, que son:
- Es bueno haber nacido;
- La vida no es una pasión inútil;
- La realidad no es una trampa;
- La realidad es un campo fértil de acción.
Estas premisas son como los cuatro puntos cardinales en la brújula del pensamiento. A partir de ellas puede desarrollarse un programa de pensamiento favorable a nuestras más altas posibilidades humanas. La razonabilidad de un planteo teórico no descansa sobre la coherencia lógica de sus partes -que está muy bien y es necesaria- sino sobre la correspondencia que mantiene con la exigencia de plenitud que habita en el corazón del hombre que lo examina.
Permitidme acabar con un mínimo desglose de cada una de las premisas, pues abordarlas detenidamente requeriría al menos de una columna entera para cada una.
El afirmar que es bueno haber nacido es una forma de enfatizar que la vida es un bien; que el reconocimiento del bien intrínseco del ser es la condición de posibilidad de cualquier otro bien que queramos alcanzar. Solo si descubro -y consecuentemente afirmo- que mi vida es un bien puedo proyectarme en verdad hacia un futuro consistente.
Que la vida no es una pasión inútil significa que estamos bien hechos. Que los deseos de nuestro corazón no son una falla de diseño, o un vestigio ocioso del que más nos valdría prescindir. Si la vida no es una pasión inútil, entonces es razonable creer en la posibilidad de nuestra plenitud. Los anhelos no son un peso que debamos cargar absurdamente, sino huellas de una presencia que nos llama.
La realidad no es una trampa. Sí, el mundo está plagado de obstáculos; sí, siempre existe la posibilidad de seguir alguna pista falsa. Pero eso no significa que la realidad sea, ella misma, fruto de un engaño, o la maliciosa disposición de alguien que desea aprovecharse de nosotros. No somos las víctimas de ninguna puesta en escena; la realidad es compleja, difícil muchas veces, sí, pero es así. Desconocerlo puede llegar a desviarnos en la dirección de extraviadas ideologías o desafortunadas teorías conspirativas.
En este contexto, aunque no sea el mantra de nuestro tiempo, es de justicia afirmar que querer no siempre es poder. Pero podemos mucho, si aprendemos a querer bien. La realidad es un campo fértil de acción quiere señalar precisamente esto: que nuestra iniciativa vale, que merece la pena sembrar, que la realidad siempre responde -aunque no sea del modo esperado- a nuestras intenciones. Nuestra vida es una tarea, un quehacer. Nos cabe la responsabilidad de empeñarnos en realizarla.
En suma, la imagen más adecuada para representarnos la figura de una persona que piensa no es la de alguien ensimismado en sus pensamientos o que se encuentra recostado sobre sus preocupaciones, sino la de quien se deja alcanzar por la fuerza sugestiva de una pregunta:
¿Qué quieres que haga por ti?