
La pretensión de Jesús de Nazaret
En la primera parte hemos visto que el ser humano tiene sed de infinito, una necesidad de encontrar la plenitud y de que la muerte no tenga la última palabra. Las religiones son la expresión de esta sed. Después, hemos hecho un recorrido por la fiabilidad de las fuentes del cristianismo. A partir de estas fuentes estudiaremos lo que Jesús entiende como «mirar hacia arriba», cómo habla Él de Dios y qué respuesta propone a la búsqueda de sentido del ser humano.
A lo largo de los últimos 200 años, se ha desarrollado entre los entendidos un estudio prolijo y riguroso sobre la figura de Jesús de Nazaret. Como consecuencia de este desarrollo se han dado distintos tipos de lecturas y matices sobre aspectos de su persona: Jesús como maestro, como taumaturgo (que hace milagros), como un defensor radical de sus ideas, como un defensor de los pobres y oprimidos, etc. Estas aportaciones, aunque pueden ser interesantes, son parciales, ya que no cuentan con la divinidad de Jesús como identidad esencial. Parten de la presunción de que Jesús fue un personaje excepcional, pero meramente humano. Esto no correspondería con los datos que nos muestran los Evangelios.
Jesús dio buen ejemplo y ayudó a los pobres y desamparados, sí, pero fundamentalmente pretendía cambiar la relación que tenían los hombres con Dios. Es más, promulgaba ser Él mismo la presencia de Dios en medio de los hombres. Ser uno con su Padre.
Esta pretensión inaudita, Dios acampando entre nosotros» (Jn 1, 14) es la que aparece en los Evangelios, de los cuales hemos visto que es razonable aceptar su carácter histórico. Nos ponemos, pues, ante el Jesús del Evangelio para hacer un juicio sobre Él y verificar su capacidad real de colmar el deseo de búsqueda. Queremos conocer lo que vivió y enseñó, la pretensión sobre sí mismo y sobre la existencia.
![]() Prophet, sage, healer, messiah and martyr: types and identities of Jesus. Craig. A. Evans
Prophet, sage, healer, messiah and martyr: types and identities of Jesus. Craig. A. Evans
A continuación, analizaremos qué dicen los textos de la pretensión de Jesús sobre sí mismo y en relación con cada uno de nosotros.
2.1. ¿Qué pretendía Jesús de sí mismo y de nosotros?
Vamos a desarrollar algunos rasgos que caracterizan la pretensión de Jesús. Para poder ahondar todavía más en esto, recomendamos leer las audiencias generales semanales que realizó Juan Pablo II en 1987 sobre la figura de Jesús.
La pretensión de Jesús de Nazaret. Audiencias Generales de Juan Pablo II.
Llama la atención de inmediato, cuando uno lee un par de páginas del Evangelio, la relación que Jesús tenía con Dios, ciertamente muy especial. Jesús fue acostumbrando a sus oyentes para que entendieran que en sus labios la palabra Dios y, en especial, la palabra Padre, significaba «Abbá, Padre mío». La palabra Abbá forma parte del lenguaje de la familia y testimonia esa particular comunión de personas que existe entre el padre y el hijo. Cuando para hablar de Dios Jesús utilizaba esta palabra debía de causar admiración e incluso dejar perplejos a sus oyentes. Un judío no la habría utilizado ni en la oración.
Relación filial
La palabra Abbá expresa la misma realidad a la que alude Jesús en forma tan sencilla y al mismo tiempo tan extraordinaria con las palabras: «Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquél a quien el Hijo quisiere revelárselo» (Mt 11, 27; Lc 10, 22). En un texto de Jeremías se habla de que Dios espera que se le invoque como Padre: «Vosotros me diréis: ¡Padre mío!» (Jer 3, 19). Es como una profecía que se cumpliría en los tiempos mesiánicos. Jesús de Nazaret la ha realizado y superado al hablar de sí mismo en su relación con Dios como de aquel que «conoce al Padre». Jesús ha venido para «dar a conocer su nombre a los hombres que el Padre le ha dado» (Jn 17, 6). Un momento singular de esta revelación del Padre lo constituye la respuesta que da Jesús a sus discípulos cuando le piden: «Enséñanos a orar» (Lc 11, 1). Jesús invita a entrar en relación con su Padre enseñándoles el Padrenuestro. La oración comienza con las palabras «Padre nuestro» (Mt 6, 9-13) o también «Padre» (Lc 11, 2-4).
Si le preguntáramos a Jesús por lo que le sostiene en la vida, respondería lo mismo que a sus discípulos: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra» (Jn 4, 34). Realmente, solo quien se consideraba Hijo de Dios en sentido propio podría hablar así de Él y dirigirse a Dios como Padre.
Uno con el Padre
En la Última Cena, cuando Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre, le responde: El que me ha visto a mí ha visto al Padre» (Jn 14, 7-14). La unidad de Jesús con el Padre no es solo afectiva, sino mucho más: es una unidad ontológica. Esta unidad es la raíz y el origen de la relación filial de Jesús con el Padre.
En otro pasaje evangélico, paseando por el pórtico del Templo, hay una disputa con las autoridades judías, la cual termina con la frase: «El Padre y yo somos uno. Los judíos agarraron de nuevo piedras para apedrearlo» (Jn 10, 30-31). Es significativo que, ante tan contundente afirmación, las autoridades le acusaran de blasfemia (Jn 10, 33).
En estas pocas líneas, y en las muchas que podrían citarse, sorprende tal claridad y familiaridad con Dios. ¿Quién es este que vive así? Leyendo estos pocos trazos de la personalidad de Jesús surgen en la mente unas preguntas y en el corazón una sensación de vértigo. ¿Quién es este que habla así de Dios, que dice cosas tan extraordinarias de forma tan sencilla? ¿Es posible que Dios sea realmente como Él dice, que esté tan cerca? ¿Tenemos ese Padre en el cielo y en la tierra?
Jesús habla muy sencillo y en serio del Dios que puede dar razón de nuestra vida, que puede aclararnos por qué y para qué hemos nacido, y nos lo muestra como Padre para que preguntemos como hijos, como si quisiera introducirnos en el misterio de una relación filial con Dios.
Jesús nace en el pueblo judío, crece en su religión y en su cultura hebraica. Es un verdadero israelita, que piensa y se expresa en arameo, según las categorías conceptuales y lingüísticas de sus contemporáneos, y sigue los usos y costumbres de los suyos. Como israelita es heredero fiel de la Alianza del Sinaí. Vivió en una determinada familia, en la casa de José, quien hizo las veces de padre del hijo de María, asistiéndolo, protegiéndolo y enseñándole su mismo oficio de carpintero. A los ojos de los habitantes de Nazaret, Jesús aparecía como «el hijo del carpintero» (Mt 13, 55).
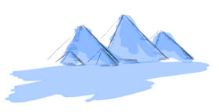 El pueblo judío desde Moisés (Dt 18, 15) espera la realización de la promesa que Dios había hecho de enviar otro profeta tan grande como Moisés. Ya en el acto mismo de su constitución como pueblo y religión se espera la tierra que Dios mostrará a Abraham cuando le manda salir de su patria y promete hacer de él una gran nación (Gen 12,1). Al salir de Egipto caminan durante 40 años movidos por la esperanza de la tierra prometida. En torno al año 1.000 a.C., David es ungido como rey de Israel y se le promete que un heredero de su estirpe será el Mesías. A partir del año 587 a.C., fecha de la destrucción del templo por Nabucodonosor y de la deportación de la mayoría de los judíos a Babilonia, el país ha estado sucesivamente sometido bajo el dominio babilónico persa, greco-macedonio, romano, árabe, turco y británico. Tras la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 d.C. se vieron obligados a vivir dispersos por el mundo hasta la creación del moderno Estado de Israel. Desde el 587 a.C. han estado esperando el advenimiento del Mesías que los hiciera retornar a su tierra o los librara de la dominación extranjera. Promesa que era su razón de ser y que mantuvo a ese pueblo cohesionado a lo largo de muchos avatares históricos: toda una esperanza nacional.
El pueblo judío desde Moisés (Dt 18, 15) espera la realización de la promesa que Dios había hecho de enviar otro profeta tan grande como Moisés. Ya en el acto mismo de su constitución como pueblo y religión se espera la tierra que Dios mostrará a Abraham cuando le manda salir de su patria y promete hacer de él una gran nación (Gen 12,1). Al salir de Egipto caminan durante 40 años movidos por la esperanza de la tierra prometida. En torno al año 1.000 a.C., David es ungido como rey de Israel y se le promete que un heredero de su estirpe será el Mesías. A partir del año 587 a.C., fecha de la destrucción del templo por Nabucodonosor y de la deportación de la mayoría de los judíos a Babilonia, el país ha estado sucesivamente sometido bajo el dominio babilónico persa, greco-macedonio, romano, árabe, turco y británico. Tras la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 d.C. se vieron obligados a vivir dispersos por el mundo hasta la creación del moderno Estado de Israel. Desde el 587 a.C. han estado esperando el advenimiento del Mesías que los hiciera retornar a su tierra o los librara de la dominación extranjera. Promesa que era su razón de ser y que mantuvo a ese pueblo cohesionado a lo largo de muchos avatares históricos: toda una esperanza nacional.
Jesús de Nazaret tiene una conciencia muy peculiar de que los tiempos han sido largamente preparados para Él. Sin embargo, los rasgos de la interpretación étnico-política del Mesías (un caudillo judío de rasgos militares y para bien del pueblo judío en esta vida) despertaron en gran medida la incomprensión de Jesús.
¿Cómo vivía Jesús la esperanza del pueblo judío?
![]() Jesús comenzó su actividad pública. Uno de sus primeros discursos en Nazaret fue: «Según su costumbre, entró el día de sábado en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron un libro del profeta Isaías» (Lc 4, 16-17). Leyó el pasaje que comenzaba con las palabras: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres» (Lc 4, 18). Entonces se dirigió a los presentes y les anunció: «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír» (Lc 4, 21). Las palabras a las que se refiere este pasaje de Lucas están en el libro de Isaías (Is 61, 1), que profetizó más de 500 años antes la obra liberadora que realizaría el Mesías.
Jesús comenzó su actividad pública. Uno de sus primeros discursos en Nazaret fue: «Según su costumbre, entró el día de sábado en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron un libro del profeta Isaías» (Lc 4, 16-17). Leyó el pasaje que comenzaba con las palabras: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres» (Lc 4, 18). Entonces se dirigió a los presentes y les anunció: «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír» (Lc 4, 21). Las palabras a las que se refiere este pasaje de Lucas están en el libro de Isaías (Is 61, 1), que profetizó más de 500 años antes la obra liberadora que realizaría el Mesías.
![]() Especialmente elocuentes son las palabras de Jesús sobre Abraham cuando dice: «Abraham, vuestro padre, se regocijó pensando en ver mi día». La reacción fue: «¿No tienes aún cincuenta años y has visto a Abraham?». Jesús confirma más explícitamente: «En verdad, en verdad os digo: antes que Abraham naciese, era Yo» (Jn 8, 56-58). Es evidente que Jesús afirma no solo que Él es el cumplimiento de la promesa de Dios, inscrita en la historia de Israel desde los tiempos de Abraham, sino que su existencia precede al tiempo de Abraham, llegando a identificarse como «El que es» (Ex 3, 14). Pretende ser Aquel que ellos esperaban, pero más grande y misterioso de lo que podían imaginar. Estos hombres se encontraban ante un misterio religioso, algo que no se entiende del todo, pero se comprende de alguna manera, y que les interpela, que se relaciona con sus inquietudes hondas.
Especialmente elocuentes son las palabras de Jesús sobre Abraham cuando dice: «Abraham, vuestro padre, se regocijó pensando en ver mi día». La reacción fue: «¿No tienes aún cincuenta años y has visto a Abraham?». Jesús confirma más explícitamente: «En verdad, en verdad os digo: antes que Abraham naciese, era Yo» (Jn 8, 56-58). Es evidente que Jesús afirma no solo que Él es el cumplimiento de la promesa de Dios, inscrita en la historia de Israel desde los tiempos de Abraham, sino que su existencia precede al tiempo de Abraham, llegando a identificarse como «El que es» (Ex 3, 14). Pretende ser Aquel que ellos esperaban, pero más grande y misterioso de lo que podían imaginar. Estos hombres se encontraban ante un misterio religioso, algo que no se entiende del todo, pero se comprende de alguna manera, y que les interpela, que se relaciona con sus inquietudes hondas.
![]() La esperanza mesiánica de Juan Bautista. Sabemos que Juan Bautista había señalado a Jesús junto al Jordán como «El que tenía que venir» (Jn 1, 15-30) pues, con espíritu profético, había visto en Él al «Cordero de Dios» que venía para quitar los pecados del mundo; Juan, que había anunciado el «nuevo bautismo» que administraría Jesús con la fuerza del Espíritu (Jn 1, 24-34), cuando se hallaba ya en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús: «¿Eres Tú el que ha de venir o esperamos a otro?» (Mt 11, 3). Jesús no deja sin respuesta a Juan y a sus mensajeros: «Id y comunicad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados» (Lc 7, 22). Con esta contestación Jesús pretende confirmar su misión mesiánica y recurre en concreto a las palabras de Isaías (Is 35, 4-5; 6, 1). Concluye: «Bienaventurado quien no se escandaliza de mí» (Lc 7, 23). Estas palabras finales resuenan como una llamada dirigida directamente a Juan quien tenía una idea distinta del Mesías. Además, Jesús evita proclamarse Mesías abiertamente, pues en el contexto social de la época ese título resultaba muy ambiguo: la gente lo interpretaba, por lo general, en sentido político. Por ello, Jesús prefiere referirse al testimonio ofrecido por sus obras, deseoso, sobre todo, de persuadir y suscitar la fe.
La esperanza mesiánica de Juan Bautista. Sabemos que Juan Bautista había señalado a Jesús junto al Jordán como «El que tenía que venir» (Jn 1, 15-30) pues, con espíritu profético, había visto en Él al «Cordero de Dios» que venía para quitar los pecados del mundo; Juan, que había anunciado el «nuevo bautismo» que administraría Jesús con la fuerza del Espíritu (Jn 1, 24-34), cuando se hallaba ya en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús: «¿Eres Tú el que ha de venir o esperamos a otro?» (Mt 11, 3). Jesús no deja sin respuesta a Juan y a sus mensajeros: «Id y comunicad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados» (Lc 7, 22). Con esta contestación Jesús pretende confirmar su misión mesiánica y recurre en concreto a las palabras de Isaías (Is 35, 4-5; 6, 1). Concluye: «Bienaventurado quien no se escandaliza de mí» (Lc 7, 23). Estas palabras finales resuenan como una llamada dirigida directamente a Juan quien tenía una idea distinta del Mesías. Además, Jesús evita proclamarse Mesías abiertamente, pues en el contexto social de la época ese título resultaba muy ambiguo: la gente lo interpretaba, por lo general, en sentido político. Por ello, Jesús prefiere referirse al testimonio ofrecido por sus obras, deseoso, sobre todo, de persuadir y suscitar la fe.
![]() Ahora bien, en los Evangelios no faltan casos especiales como el diálogo con la samaritana, narrado en el Evangelio de Juan. A la mujer que le dice: «Yo sé que el Mesías, el que se llama Cristo, está para venir y que cuando venga nos hará saber todas las cosas», Jesús le responde: «Yo soy, el que habla contigo» (Jn 4, 25-26). Según el contexto del diálogo, Jesús convenció a la samaritana, cuya disponibilidad para la escucha había intuido; de hecho, cuando esta mujer volvió a su ciudad se apresuró a decir a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Mesías?» (Jn 4, 28-29). Animados por su palabra, muchos samaritanos salieron al encuentro de Jesús, lo escucharon y concluyeron a su vez: «Este es verdaderamente el Salvador del mundo» (Jn 4, 22). Entre los habitantes de Jerusalén, por el contrario, las palabras y los milagros de Jesús suscitaron recelos en torno a su condición mesiánica. Algunos excluían que pudiera ser el Mesías: «De este sabemos de dónde viene, mas del Mesías, cuando venga nadie sabrá de dónde viene» (Jn 7,27). Pero otros decían: «El Mesías, cuando venga, ¿podrá hacer signos más grandes de los que ha hecho este?» (Jn 7, 31). «¿No será este el Hijo de David?» (Mt 12, 23).
Ahora bien, en los Evangelios no faltan casos especiales como el diálogo con la samaritana, narrado en el Evangelio de Juan. A la mujer que le dice: «Yo sé que el Mesías, el que se llama Cristo, está para venir y que cuando venga nos hará saber todas las cosas», Jesús le responde: «Yo soy, el que habla contigo» (Jn 4, 25-26). Según el contexto del diálogo, Jesús convenció a la samaritana, cuya disponibilidad para la escucha había intuido; de hecho, cuando esta mujer volvió a su ciudad se apresuró a decir a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Mesías?» (Jn 4, 28-29). Animados por su palabra, muchos samaritanos salieron al encuentro de Jesús, lo escucharon y concluyeron a su vez: «Este es verdaderamente el Salvador del mundo» (Jn 4, 22). Entre los habitantes de Jerusalén, por el contrario, las palabras y los milagros de Jesús suscitaron recelos en torno a su condición mesiánica. Algunos excluían que pudiera ser el Mesías: «De este sabemos de dónde viene, mas del Mesías, cuando venga nadie sabrá de dónde viene» (Jn 7,27). Pero otros decían: «El Mesías, cuando venga, ¿podrá hacer signos más grandes de los que ha hecho este?» (Jn 7, 31). «¿No será este el Hijo de David?» (Mt 12, 23).
![]() Con estos elementos podemos llegar a comprender el significado clave de la conversación de Jesús con los apóstoles cerca de Cesarea de Filipo. «Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron, diciendo: unos, que Juan Bautista; otros, que Elías y otros, que uno de los profetas. Pero Él les preguntó: y vosotros, ¿quién decís que soy Yo? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo» (Mc 8, 7-29; Mt 16, 13-16 y Lc 9, 18-21). Es decir, el Mesías. Tras la respuesta de Pedro, Jesús ordenó severamente a los apóstoles «que no dijeran nada a nadie» (Mc 8, 30). Quería que sus contemporáneos llegaran a tal convencimiento contemplando sus obras y escuchando sus enseñanzas. Por otra parte, el mismo hecho de que los apóstoles estuvieran convencidos de lo que Pedro había dicho en nombre de todos al proclamar «Tú eres el Cristo» demuestra que las obras y palabras de Jesús constituían una base suficiente sobre la que podía fundarse y desarrollarse la fe en que era el Mesías.
Con estos elementos podemos llegar a comprender el significado clave de la conversación de Jesús con los apóstoles cerca de Cesarea de Filipo. «Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron, diciendo: unos, que Juan Bautista; otros, que Elías y otros, que uno de los profetas. Pero Él les preguntó: y vosotros, ¿quién decís que soy Yo? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo» (Mc 8, 7-29; Mt 16, 13-16 y Lc 9, 18-21). Es decir, el Mesías. Tras la respuesta de Pedro, Jesús ordenó severamente a los apóstoles «que no dijeran nada a nadie» (Mc 8, 30). Quería que sus contemporáneos llegaran a tal convencimiento contemplando sus obras y escuchando sus enseñanzas. Por otra parte, el mismo hecho de que los apóstoles estuvieran convencidos de lo que Pedro había dicho en nombre de todos al proclamar «Tú eres el Cristo» demuestra que las obras y palabras de Jesús constituían una base suficiente sobre la que podía fundarse y desarrollarse la fe en que era el Mesías.
La continuación de ese diálogo, tal y como aparece en los dos textos paralelos de Marcos y Mateo, es aún más significativa en relación con la idea que tenía Jesús sobre su condición de Mesías (Mc 8, 31-33; Mt 16, 21-23). Efectivamente, Jesús «comenzó a enseñarles cómo era preciso que el Hijo del Hombre padeciese mucho, y que fuese rechazado por los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y que fuese muerto y resucitado al tercer día» (Mc 8, 31). El evangelista Marcos hace notar: «Les hablaba de esto abiertamente» (Mc 8, 32). Jesús sostiene con firmeza esta verdad sobre el Mesías, pretendiendo realizarla en Él hasta las últimas consecuencias, ya que en ella se expresa la voluntad salvífica del Padre: «El Justo, mi siervo, justificará a muchos» (Is 53, 11). Así se prepara personalmente y prepara a los suyos para el acontecimiento en que el misterio mesiánico encontrará su realización plena: la Pascua de su muerte y resurrección.
Nos encontramos, por una parte, con unos textos considerados sagrados y, por otra, una vida extraordinaria que coinciden de manera provocadora. ¿Es casualidad o signo de algo más grande? ¿Quién es este que, a continuación de la lectura en la sinagoga de uno de esos textos sagrados más solemnes, tiene la pretensión de decir: «Hoy se cumple esta escritura» (Lc 4, 21)?
En los Evangelios hay algunas intervenciones de Jesús en las cuales manifiesta una conciencia de un mesianismo inaudito: no solo ser un enviado (significado de mesías), sino la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Esto lo manifiesta, no con nuestro lenguaje teológico, sino con un lenguaje y referencias que los judíos podían entender. Hablaba de la ley, el templo y el sábado porque en ellas se daba la relación con Dios.
Por encima de la ley
![]() El sermón de la montaña, como lo recoge Mateo, es el lugar del Nuevo Testamento donde se afirma claramente el poder de Jesús sobre la Ley que Israel ha recibido de Dios como quicio de la Alianza. Allí es donde, después de haber declarado su valor perenne y el deber de observarla (Mt 5, 18-19), Jesús pasa a afirmar la necesidad de una «justicia» superior a «la de los escribas y fariseos», o sea, de una observancia de la ley animada por el nuevo espíritu evangélico de caridad y de sinceridad. Los ejemplos concretos son conocidos. El primero consiste en la victoria sobre la ira, el resentimiento, la animadversión que anidan fácilmente en el corazón humano, aun cuando se puede exhibir una observancia exterior de los preceptos de Moisés, uno de los cuales es el de no matar: «Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás; el que matare será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio» (Mt 5, 21-22).
El sermón de la montaña, como lo recoge Mateo, es el lugar del Nuevo Testamento donde se afirma claramente el poder de Jesús sobre la Ley que Israel ha recibido de Dios como quicio de la Alianza. Allí es donde, después de haber declarado su valor perenne y el deber de observarla (Mt 5, 18-19), Jesús pasa a afirmar la necesidad de una «justicia» superior a «la de los escribas y fariseos», o sea, de una observancia de la ley animada por el nuevo espíritu evangélico de caridad y de sinceridad. Los ejemplos concretos son conocidos. El primero consiste en la victoria sobre la ira, el resentimiento, la animadversión que anidan fácilmente en el corazón humano, aun cuando se puede exhibir una observancia exterior de los preceptos de Moisés, uno de los cuales es el de no matar: «Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás; el que matare será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio» (Mt 5, 21-22).
De la fidelidad a esta ley hace Jesús una condición indispensable de la misma práctica religiosa: «Si vas, pues, a presentar una ofrenda ante el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda» (Mt 5, 23-24). Tratándose de una ley de amor hay que dar importancia a todo lo que se tenga en el corazón contra el otro: el amor que Jesús predicó iguala y unifica a todos en querer el bien, en establecer o restablecer la armonía en las relaciones con el prójimo, hasta en los casos de contiendas o de procedimientos judiciales (Mt 5, 25).
![]() Otro ejemplo de perfeccionamiento de la ley es el del sexto mandamiento del decálogo, en el que Moisés prohibía el adulterio. Con un lenguaje hiperbólico y hasta paradójico, adecuado para llamar la atención e impresionar a los que lo escuchaban, Jesús anuncia: «Habéis oído que fue dicho: no adulterarás. Pero yo os digo…» (Mt 5, 27) y condena también las miradas y los deseos impuros, mientras recomienda la huida de las ocasiones, la valentía de la mortificación, la subordinación de todos los actos y comportamientos a las exigencias de la salvación de todo el hombre (Mt 5, 29-30).
Otro ejemplo de perfeccionamiento de la ley es el del sexto mandamiento del decálogo, en el que Moisés prohibía el adulterio. Con un lenguaje hiperbólico y hasta paradójico, adecuado para llamar la atención e impresionar a los que lo escuchaban, Jesús anuncia: «Habéis oído que fue dicho: no adulterarás. Pero yo os digo…» (Mt 5, 27) y condena también las miradas y los deseos impuros, mientras recomienda la huida de las ocasiones, la valentía de la mortificación, la subordinación de todos los actos y comportamientos a las exigencias de la salvación de todo el hombre (Mt 5, 29-30).
![]() A este ejemplo se une también otro que Jesús afronta enseguida: «También se ha dicho: el que repudiare a su mujer dele libelo de repudio. Pero yo os digo…» y declara abolida la concesión que hacía la ley antigua al pueblo de Israel «por la dureza del corazón» (Mt 19, 8), prohibiendo también esta forma de violación de la ley del amor en armonía con el restablecimiento de la indisolubilidad del matrimonio (Mt 19, 9).
A este ejemplo se une también otro que Jesús afronta enseguida: «También se ha dicho: el que repudiare a su mujer dele libelo de repudio. Pero yo os digo…» y declara abolida la concesión que hacía la ley antigua al pueblo de Israel «por la dureza del corazón» (Mt 19, 8), prohibiendo también esta forma de violación de la ley del amor en armonía con el restablecimiento de la indisolubilidad del matrimonio (Mt 19, 9).
![]() También: «Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente; pero yo os digo: no hagáis frente al malvado» (Mt 5, 38-39) y con lenguaje metafórico Jesús enseña a poner la otra mejilla, a ceder no solo la túnica, sino también el manto, a no responder con violencia a las vejaciones de los demás, y sobre todo: «Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien desea de ti algo prestado» (Mt 5, 42), radical exclusión de la Ley del Talión en la vida personal de los discípulos de Jesús.
También: «Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente; pero yo os digo: no hagáis frente al malvado» (Mt 5, 38-39) y con lenguaje metafórico Jesús enseña a poner la otra mejilla, a ceder no solo la túnica, sino también el manto, a no responder con violencia a las vejaciones de los demás, y sobre todo: «Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien desea de ti algo prestado» (Mt 5, 42), radical exclusión de la Ley del Talión en la vida personal de los discípulos de Jesús.
![]() «Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los Cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos…» (Mt 5, 43-45). A la interpretación vulgar de la ley antigua que identificaba al prójimo con el israelita y más aún con el israelita piadoso, Jesús opone la interpretación auténtica del mandamiento de Dios y le añade la dimensión religiosa de la referencia al Padre celestial, clemente y misericordioso, que beneficia a todos y es, por lo tanto, el ejemplo supremo del amor universal.
«Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los Cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos…» (Mt 5, 43-45). A la interpretación vulgar de la ley antigua que identificaba al prójimo con el israelita y más aún con el israelita piadoso, Jesús opone la interpretación auténtica del mandamiento de Dios y le añade la dimensión religiosa de la referencia al Padre celestial, clemente y misericordioso, que beneficia a todos y es, por lo tanto, el ejemplo supremo del amor universal.
No se trataba, pues, de simples derogaciones de la Ley mosaica, admitidas también por los rabinos en casos muy restringidos, sino de una reintegración, de un complemento y de una renovación que Jesús enuncia como inacabables: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán» (Mt 24, 35). Recordemos que cuando Jesús habla del «habéis oído que se dijo» se refiere a la Ley que Dios le dio a Moisés en el Monte Sinaí, Ley suprema de los judíos. Y cuando dice «pero yo os digo» quiere ponerse por encima de esa Ley como su mismo Legislador.
Por encima del sábado y del templo
Hay que recordar la respuesta que dio Jesús a los fariseos que reprobaban a sus discípulos que arrancasen las espigas de los campos llenos de grano para comérselas en día de sábado, violando la Ley mosaica. Primero, Jesús les cita el ejemplo de David y de sus compañeros que no dudaron en comer los «panes de la proposición» para quitarse el hambre, y el de los sacerdotes que el día de sábado no observan la ley del descanso porque desempeñan las funciones en el templo. Después, concluye con dos afirmaciones perentorias, inauditas para los fariseos: «Pues yo os digo, que lo que hay aquí es más grande que el templo…»; y «El Hijo del Hombre es señor del sábado» (Mt 12, 6-8; Mc 2, 27-28).
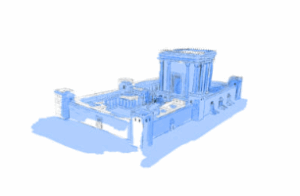 El que se definiera como superior al templo era una alusión bastante clara a su trascendencia divina. Y proclamarse señor del sábado, o sea, de una ley dada por Dios mismo a Israel, era la proclamación abierta de la propia autoridad como cabeza del reino mesiánico y promulgador de la nueva ley.
El que se definiera como superior al templo era una alusión bastante clara a su trascendencia divina. Y proclamarse señor del sábado, o sea, de una ley dada por Dios mismo a Israel, era la proclamación abierta de la propia autoridad como cabeza del reino mesiánico y promulgador de la nueva ley.
![]()
En el libro de Benedicto XVI «Jesús de Nazaret» encontramos un párrafo que nos explica bien la reacción de los oyentes ante estas enseñanzas del sermón de la montaña, que son comentarios sobre la Torá:
“Si al comienzo de la nueva lectura de partes esenciales de la Torá [que hace Jesús en el sermón de la montaña] se pone el acento en la máxima fidelidad, al seguir leyendo llama la atención que Jesús presenta la relación de la Torá de Moisés con la Torá del Mesías mediante una serie de antítesis: a los antiguos se les ha dicho, pero yo os digo. El Yo de Jesús destaca de un modo como ningún maestro de la Ley se lo puede permitir. La multitud lo nota; Mateo nos dice claramente que el pueblo «estaba espantado» de su forma de enseñar. No enseñaba como lo hacen los rabinos, sino como alguien que tiene «autoridad» (Mt 7, 28; cf. Mc 1, 22; Lc 4, 32). Naturalmente, con estas expresiones no se hace referencia a la calidad retórica de las palabras de Jesús, sino a la reivindicación evidente de estar al mismo nivel que el Legislador, a la misma altura que Dios. El «espanto» (término que normalmente se ha suavizado traduciéndolo por «asombro») es precisamente el miedo ante una persona que se atreve a hablar con la autoridad de Dios. De esta manera, o bien atenta contra la majestad de Dios, lo que sería terrible, o bien —lo que parece prácticamente inconcebible— está realmente a la misma altura de Dios”.
Benedicto XVI, «Jesús de Nazaret», vol. I, p. 132
También se refiere a la conversación del rabino Jacob Neusner sobre el sermón de la montaña que mantiene con Jesús en su libro «Un judío habla con Jesús», en el que se imagina a sí mismo en aquel monte, escuchando a Jesús desde sus categorías profundamente judías: un judío frente a otro. Los comentarios de Benedicto XVI son de inestimable ayuda para comprender lo que pasó en aquel momento.
Benedicto XVI en «Jesús de Nazaret» sobre «Un rabino habla con Jesús» de Jacob Neusner
Desde el principio de su vida pública, Jesús no se limita a proclamar la necesidad de la conversión («Convertíos y creed en el Evangelio», Mc 1, 15) y a enseñar que el Padre está dispuesto a perdonar a los pecadores arrepentidos, sino que Él mismo perdona los pecados.
Precisamente, en esos momentos es cuando brilla con más claridad el poder que Jesús declara poseer, atribuyéndolo a sí mismo, sin vacilación alguna. Él afirma, por ejemplo: «El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados» (Mc 2, 10). Lo dice ante los escribas de Cafarnaúm, cuando le llevan a un paralítico para que lo cure. Al ver la fe de quienes habían hecho una abertura en el techo para descolgar la camilla del enfermo, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados» (Mc 2, 5). Los escribas que estaban allí pensaban entre sí: «¿Cómo habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» (Mc 2, 7). Jesús, que leía en su interior, parece querer reprenderlos: «¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil: decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y vete? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados (se dirige al paralítico), yo te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa» (Mc 2, 8-11). La gente que vio el milagro, llena de admiración, glorificó a Dios diciendo: «Jamás hemos visto cosa igual» (Mc 2, 12). Es comprensible la admiración por esa curación, y también el sentido de temor o reverencia que, según Mateo, sobrecogió a la multitud ante la manifestación de ese poder de curar que Dios había dado a los hombres (Mt 9, 8) o, como escribe Lucas, ante las «cosas increíbles» que habían visto ese día (Lc 5, 26). Pero para aquellos que reflexionan sobre el desarrollo de los hechos, el milagro de la curación aparece como la confirmación de la pretensión de Jesús: «El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados».
Hay que notar también la puntualización de Jesús sobre su poder de perdonar los pecados en la tierra: es un poder que ejerce en su vida histórica, mientras se mueve como «Hijo del Hombre» por los pueblos y calles de Palestina. Jesús se presenta como el «Dios con nosotros», el Dios-Hombre que perdona los pecados. Además, como siempre que Jesús habla del perdón de los pecados cunde la perplejidad entre algunos de los presentes. Cuando estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, Jesús dice a una mujer: «Tus pecados te son perdonados» (Lc 7, 48). La reacción de los comensales fue esta: «Comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este para perdonar los pecados?» (Lc 7, 49).
También en el episodio de la mujer «sorprendida en flagrante adulterio», y llevada por los escribas y fariseos a la presencia de Jesús para provocar un juicio suyo en base a la Ley de Moisés, encontramos algunos detalles muy significativos. Ya la primera respuesta de Jesús a los que acusaban a la mujer, «el que de vosotros esté sin pecado, arrójele la piedra primero» (Jn 8, 7) manifiesta su consideración realista de la condición humana, comenzando por la de sus interlocutores que, de hecho, van marchándose uno tras otro. Se observa la profunda humanidad de Jesús al tratar a aquella desdichada, cuyos errores ciertamente desaprueba (pues le recomienda «vete y no peques más»), pero que no la aplasta bajo el peso de una condena sin apelación. En las palabras de Jesús podemos ver la reafirmación de su poder de perdonar los pecados, cuando después de haber preguntado a la mujer: «¿Nadie te ha condenado?» y haber obtenido la respuesta: «Nadie, Señor», declara: «Ni yo tampoco te condeno; vete y no peques más» (Jn 8, 10-11). Ante ese «ni yo tampoco» cuesta quedar indiferente.
El sentimiento de culpa hace al hombre sentirse muy solo. La conciencia de haber cedido al egoísmo, de haberse traicionado a sí mismo, al ser amado o a la razón de ser de su vida lleva a la soledad, y esa soledad conduce a la frustración, a la amargura, al desierto total. Esta es una experiencia demasiado frecuente del hombre de hoy y muy dura en ocasiones. A esto se añade la impotencia al querer dejar de ser así, de cambiar para que la vida no esté amenazada por nosotros mismos y lo mejor de cada uno no esté hipotecado por esa debilidad. Esto revela la necesidad de ser perdonados, aceptados como somos en nuestra fragilidad, o sea, salvados. ¿A esto sale al encuentro Jesús cuando perdona? ¿De verdad podrá Jesús ser eso para todos? Precisamente, quien pretende perdonar los pecados y purificarnos de esa culpabilidad es el mismo que enseñó la parábola del hijo pródigo (Lc 15, 11-32).
![]() Descarga aquí el poema de Charles Péguy sobre la parábola del hijo pródigo (en «Palabras Cristianas», pp. 76-80).
Descarga aquí el poema de Charles Péguy sobre la parábola del hijo pródigo (en «Palabras Cristianas», pp. 76-80).
Estamos hechos con necesidad de ser comprendidos en nuestro mal y en nuestro dolor. A lo largo de nuestra historia personal nos encontramos constantemente delante de nuestra debilidad, de nuestro mal, de aquello que nos gustaría borrar si pudiéramos. Surge así, de lo hondo del corazón, la necesidad de ser liberados del peso de la culpa. De algo fuera de nosotros que pueda hacer lo que nosotros mismos, por mucho razonamiento y justificación que encontremos, no nos podemos quitar.
Así lo relatan estos dos pensadores del siglo XX:
- El filósofo George Steiner (1929-2020) en su libro «Errata. El examen de una vida»:
«Cuando tengo noticia a través de reportajes, fotografías o personalmente del dolor gratuito que se inflige a los niños y a los animales, una rabia feroz me invade. Hay gentes que arrancan los ojos a los niños vivos, que les disparan en los ojos, que maltratan a los animales en su presencia. Estos hechos me colman de un desprecio inconsolable. El odio, la desesperación que desatan en mí superan con mucho mis recursos mentales y nerviosos. La tórrida oscuridad en la que me siento sumido trasciende mi voluntad. Me encuentro poseído por la enormidad. Pero este odio y este dolor desesperados, esta náusea del alma, producen un extraño contraeco. No sé cómo expresarlo de otro modo. En el enloquecedor centro de la desesperación yace el insistente instinto —tampoco esta vez sé expresarlo de otro modo— de un contrato roto. De un cataclismo específico y atroz. En el fútil grito del niño, en la agonía muda del animal torturado, resuena el «ruido de fondo» de un horror posterior a la creación, posterior al momento de ser separados de la lógica y del reposo de la nada. Algo —cuán inútil es a veces el lenguaje— se ha torcido horriblemente. La realidad debería, podría haber sido de otro modo (el «Otro»). La fenomenalidad de la existencia orgánica consciente debería, podría haber hecho imposible el sadismo, el interminable dolor de nuestras vidas. La rabia impotente, la culpa que domina y supera mi identidad llevan implícita la hipótesis de trabajo, la «metáfora de trabajo», si se quiere, del «pecado original».
Soy incapaz de atribuir a esta expresión una sustancia razonada, y mucho menos histórica. En el plano pragmático-narrativo, los relatos de cierto delito inicial y de culpa heredada son fábulas universales, asombrosamente profundas y eternas. Nada más. Pero, ante el niño maltratado, violado, ante el caballo o la mula azotados, me siento poseído, como por una claridad en plena noche, por la intuición de la expulsión del Paraíso. Solo un acontecimiento semejante, irreparable mediante la razón, puede hacernos entender, aunque casi nunca soportar, las realidades de nuestra historia en esta tierra arrasada. Estamos condenados a ser crueles, avariciosos, egoístas, mendaces. Cuando era, cuando debería haber sido lo contrario. Cuando la verdad y la compasión hasta el punto del sacrificio de hombres y mujeres excepcionales nos muestran de un modo tan sencillo cómo podría haber sido. Muchas veces me he preguntado, he fantaseado de manera infantil, si la historia de la humanidad no es la pesadilla transitoria de un dios durmiente. Si este no acabará despertando para así tornar innecesario, de una vez por todas, el grito del niño, el silencio del animal apaleado».
Steiner, Errata, p. 127
- Hay un testimonio que ilumina lo dicho, cuando Edith Stein cuenta la agonía y la muerte de su maestro Edmund Husserl:
«A partir del jueves ya no vuelve a mencionar el trabajo filosófico que le había preocupado hasta entonces. Se siente exonerado de su tarea y solo dirige su mirada a Dios y al cielo. Su viraje hacia Cristo, tanto tiempo encubierto por la filosofía, acaba por manifestarse. Por eso, dice al despertarse el Viernes Santo: “¡Qué gran día, Viernes Santo! Sí, Cristo nos lo ha perdonado todo.” Por la tarde, después de un terrible ahogo: “He pedido a Dios de corazón que me deje morir. Ha dado ya su permiso. Pero es una gran desilusión el que todavía viva”, y al cabo de un rato dice: “Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero muy incomprensible. Esto es una gran prueba para mí… Luz y oscuridad, sí, mucha oscuridad y de nuevo luz».
Edith Stein, «En busca de Dios», p. 243
Si en algo los seres humanos de todos los tiempos nos sentimos hermanados es en la experiencia del sufrimiento. Ninguna vida está exenta de él.
Nos golpea con fuerza a lo largo de nuestra vida y nos pone delante las preguntas importantes. El sufrimiento puede ser de muchos tipos, de diferente gravedad e intensidad, pero todos requieren una respuesta totalizadora. No nos satisface una respuesta a medias que no vaya al núcleo del dolor. Cuenta Victor Frankl en “El hombre en busca de sentido” que cuando estaba en el campo de concentración la pregunta de muchos de sus compañeros era la de saber si sobrevivirían, pero la suya era distinta. Deseaba saber, saliera o no de la alambrada, si había tenido sentido tanto sufrimiento. Jesús pretende ser este tipo de respuesta, una que vaya a la línea de flotación del sentido de cada vida, para cada persona:
«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera» (Mt 11). Estas palabras de Jesús nos hacen ver que quiere tener una relación real con cualquier ser humano que padezca un agobio. No habla de cansancio físico, sino de cualquier peso de la vida: soledad, ansiedad, incomprensión, injusticia, muerte, etc. Toma sobre sí el dolor y nos revela esa relación como la luz que ilumina las tinieblas: «Jesús les habló de nuevo diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida» (Jn 8).
Podemos ver, entre muchos otros, algunos ejemplos en los textos evangélicos en donde Jesús se conmueve con el sufrimiento del otro y de ahí nace el milagro:
- En el episodio del paralítico (Mc 2) no solo perdona los pecados, sino que cura sus piernas. Para Jesús es importante todo sufrimiento del ser humano, no solo la dimensión espiritual.
- El episodio de la viuda de Naím está marcado por el dolor de una mujer, no solo de haber perdido a su hijo, sino también a su marido. Sola, aunque rodeada por la gente del pueblo, llora al ver a su hijo muerto. Jesús se conmueve y le resucita: «Al verla el Señor se compadeció de ella» (Lc 7).
- En el episodio de la muerte de Lázaro (Jn 12) Marta sale al encuentro de Jesús para contarle que su hermano Lázaro había muerto. Jesús se conmueve hasta las lágrimas al enterarse y le resucita porque era un hombre a quien Él quería.
- «Igual que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos» (Mt 20). El servicio al que se refiere Jesús es el de dar un sentido al sufrimiento que permita al hombre vivir desde una posición de libertad cada circunstancia. El hombre está perdido si no encuentra un sentido para el sufrimiento ni perdón para sus pecados, ya que caer en la desesperanza es lo que esclaviza al ser humano: «El Hijo del hombre ha venido a buscar y hallar lo que estaba perdido» (Lc 9, 1-10).
- En el episodio de los lirios del campo Jesús invita al hombre a vivir como las flores del campo con la libertad de quien confía en la providencia divina:
«No estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo: no siembran ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia».
(Mt 6)
En nuestros días, el testimonio del francés Tim Guénard es un ejemplo de cómo la pretensión de Jesús de dar un sentido al sufrimiento le quitó el peso de la vida. Ha necesitado años de silencio para poder hablar de sus heridas: de niño su madre le ató a un poste de electricidad y lo abandonó, su padre alcohólico le daba palizas que le desfiguraban. Tras una larga reeducación para conseguir que hablara entró en un orfanato sufriendo aislamiento y acoso. Aprendió a pelear y se convirtió en un niño violento lleno de odio y venganza. Se fugó con 12 años y cedió al robo, la violación y la prostitución. El encuentro con personas con las que estableció un fuerte vínculo, el amor y el perdón detuvieron la caída. Y así puede decir: «el hombre es libre de alterar por completo su destino para lo mejor o para lo peor, yo he hecho errar el golpe a la fatalidad, he hecho mentir a la genética, ese es mi orgullo». Lo escribió en 2003 cuando publicó el libro «Más fuerte que el odio».
Jesús manifiesta una libertad nueva ante el sufrimiento, ya sea en las experiencias límite como en los problemas y preocupaciones que roban la paz al ser humano. No se trata ya de eliminarlo para evitar sus efectos, sino de que el sufrimiento ya no aplasta, no determina, no tiene la última palabra. La gran novedad que nos trae Jesús es que la posibilidad de vivir con lo que nos hace sufrir nace de una relación, de la relación con el Padre. Es esta familiaridad con Dios la que transforma real y completamente lo que podría parecer insalvable.
Jesús no solo se compadece del sufrimiento de cada ser humano, como hemos visto en el punto anterior, sino que tiene el poder de aliviarlo. Signo de esto son los milagros que hizo a lo largo de su vida.
Los Evangelios muestran con diversos milagros-señales cómo el poder divino que actúa en Jesús se extiende más allá del mundo humano y se manifiesta como poder de dominio también sobre las fuerzas de la naturaleza. Es significativo el caso de la tempestad calmada: «Se levantó un fuerte vendaval». Los apóstoles, pescadores asustados, despiertan a Jesús que estaba durmiendo en la barca. Él «mandó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y se aquietó el viento y se hizo completa calma… Sobrecogidos de gran temor, se decían unos a otros: ¿quién será este, que hasta el viento y el mar le obedecen?» (Mc 4, 37-41).
La excepcionalidad del personaje que nos presentan los Evangelios es inseparable de sus milagros. La personalidad de Cristo es unitaria y quitar los milagros de la historia es cambiarla totalmente. Por algo Él mismo usó ese argumento: «No me creáis a mí, creed las obras» (Jn 8, 14), con amigos y enemigos.
Es verdad que los milagros no son una prueba en sentido científico de la divinidad de Cristo. Esa divinidad, aceptada en hipótesis, no puede ser demostrada según el método científico. Es verdad que Dios puede intervenir en la naturaleza que ha creado y la negación de esto hay que probarla. Pero hoy ya no se enfoca así, como ha dejado por escrito Juan Pablo II: «Los milagros no como prueba, sino como llamada a la fe, como signo convincente». Y lo son por la inseparabilidad de lo concreto de su vida, son un signo de Él que es quien les da credibilidad:
- Si se acepta la narración evangélica de los milagros de Jesús se observa la lógica que une todos estos «signos» y los hace emanar de un amor que vence al mal con el bien, como demuestra su presencia y acción en el mundo. En cuanto que están insertos en esta economía, los «milagros y señales» son objeto de fe en el plan de salvación de Dios. Jesús subraya más de una vez que los milagros que realiza están vinculados a la fe: «Tu fe te ha curado», dice a la mujer que padecía hemorragias desde hacía doce años y que, acercándose por detrás, le había tocado el borde de su manto quedando sana (Mt 9, 20-22; Lc 8, 48; Mc 5, 34).
- Palabras semejantes pronuncia Jesús mientras cura al ciego Bartimeo, que, a la salida de Jericó, pedía con insistencia su ayuda gritando: «¡Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí!» (Mc 10, 46-52). Según Marcos, le responde Jesús: «Anda, tu fe te ha salvado». Y Lucas precisa la respuesta: «Ve, tu fe te ha hecho salvo» (Lc 18, 42). Una declaración idéntica hace al samaritano curado de la lepra (Lc 17, 19). Mientras a los otros dos ciegos que invocan a volver a ver, Jesús les pregunta: ¿Creéis que puedo yo hacer esto? Sí, Señor… Hágase en vosotros, según vuestra fe» (Mt 9, 28-29).
- Impresiona de manera particular el episodio de la mujer cananea que no cesaba de pedir la ayuda de Jesús para su hija «atormentada cruelmente por un demonio». Cuando la cananea se postró delante de Jesús para implorar su ayuda le respondió: «No es bueno tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perrillos» (era una referencia a la diversidad étnica entre israelitas y cananeos que Jesús Hijo de David no podía ignorar en su comportamiento práctico, pero a la que alude con finalidad metodológica para provocar la fe). He aquí que la mujer llega intuitivamente a un acto insólito de fe y de humildad. Y dice: «Cierto, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores». Ante esta respuesta tan elegante y confiada, Jesús replica: « ¡Mujer, grande es tu fe! Hágase contigo como tú quieres» (Mt 15, 21-28). Es un suceso difícil de olvidar, sobre todo, si se piensa en los innumerables «cananeos» de todo tiempo, país, color y condición social que tienden su mano para pedir comprensión y ayuda en sus necesidades.
- La exigencia de la fe aparece aún con mayor evidencia en el diálogo entre Jesús y Marta ante el sepulcro de Lázaro: «Díjole Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dijo: sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Díjole Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Díjole ella: sí, Señor; yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo» (Jn 11, 23-27). Y Jesús resucita a Lázaro como signo de su poder divino, resucita a los muertos porque es Señor de la vida y vencedor de la muerte.
- La enseñanza de Jesús sobre la fe como condición de su acción salvífica se resume y consolida en el coloquio nocturno con Nicodemo, «un jefe de los judíos» bien dispuesto a reconocerlo como «maestro de parte de Dios» (Jn 3, 2). Jesús mantiene con él un largo discurso sobre la «vida nueva» y, en definitiva, sobre la nueva economía de la salvación fundada en la fe en el Hijo del Hombre que ha de ser levantado «para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna» (Jn 3, 15-16). Al hablar con Nicodemo, Jesús indica el punto central de la fe que salva: «Es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que creyere en Él tenga vida eterna» (Jn 3, 14-15). La cruz ha sido la prueba definitiva de la fe para los discípulos.
La huella histórica de los milagros en el Talmud de Babilonia
Como ya hemos mostrado en el apartado de fuentes históricas no cristianas, el Talmud de Babilonia es una fuente que, para dar cuenta de los milagros de Jesús, habla de su supuesta hechicería. Sería una verificación externa a las fuentes evangélicas sobre un hecho sobrenatural que se da en la vida de Jesús, atribuyendo los exorcismos a los demonios y no a Dios. Volvemos a traer esta fuente para seguir profundizando en los milagros de Jesús:
“Fue transmitido: Jesús el nazareno fue colgado la vigilia de la Pascua. Cuarenta días antes el heraldo había gritado: ‘Se le está conduciendo fuera para que sea lapidado, porque ha practicado la hechicería y conducido a Israel fuera del camino llevándolo a la apostasía. Quien tenga algo que decir, venga y lo declare’. Dado que nada fue presentado en su defensa, fue colgado la vigilia de Pascua”.
Talmud de Babilonia
Cita sacada del estudio de David Instone-Brewer, investigador de Tyndale House Cambridge, titulado «El juicio de Jesús de Nazaret en el Talmud sin censura», que vimos en el apartado de las fuentes históricas no cristianas. La historicidad de este texto es discutida entre los especialistas porque algunas de las ediciones actuales del Talmud no lo tienen. Sin embargo, existe una investigación rigurosa que muestra que las copias antiguas del Talmud existieron y explica por qué fue eliminado en la Edad Media.
Jesús, como Hijo del Hombre, no duda en pedir: «Creed en Dios, creed en mí» (Jn 14, 1). El desarrollo de todo el discurso de los capítulos 14 al 17 de Juan, en el contexto de la Última Cena, y especialmente las respuestas que da Jesús a Tomás y Felipe demuestran que cuando pide que crean en Él se trata no solo de la fe en el Mesías como el Ungido y el Enviado por Dios, sino de la fe en el Hijo que es de la misma naturaleza que el Padre. Jesús dice a los apóstoles que va a prepararles un lugar en la casa del Padre (Jn 14, 2-3). Y cuando Tomás le pregunta por el camino para ir a esa casa, a ese nuevo Reino, Jesús responde que Él es el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). Cuando Felipe le pide que muestre el Padre a los discípulos, Jesús replica de modo absolutamente unívoco: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo de mí mismo; el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí; a lo menos, creedlo por las obras» (Jn 14, 9-11).
La misma pretensión muestra Jesús en su diálogo con los judíos, durante el transcurso de la Fiesta de la Dedicación:
«En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación. Era invierno, y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon, y le decían: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si Tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen; y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: «Yo dije: sois dioses”? Si a aquellos, a quienes vino la palabra de Dios, los llamó dioses (y la Escritura no se puede violar), ¿a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: “Blasfemas”, porque dije: “Yo soy el Hijo de Dios”? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis; pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras; para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos».
(Jn 10, 22-39)
![]() Cabe destacar en este punto que hay un elemento nuevo y sorprendente en la enseñanza de Cristo cuando llama a seguirlo personalmente. Todavía más, dejan todo para seguirlo: «Un discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a sepultar a mi padre; pero Jesús le respondió: sígueme y deja a los muertos sepultar a sus muertos» (Mt 8, 21-22). Lucas añade la connotación apostólica de esta vocación: «Tú vete y anuncia el reino de Dios» (Lc 9, 60). En otra ocasión, al pasar junto a la mesa de los impuestos, dijo a Mateo: «Sígueme. Y él, levantándose lo siguió» (Mt 9, 9; Mc 2, 13-14). Seguir a Jesús significa dejar las ocupaciones, distanciarse de la agitación que estas conllevan e incluso dar los propios bienes a los pobres. No todos son capaces de hacer ese desgarrón radical: no lo fue el joven rico, a pesar de que desde niño había observado la ley y quizá había buscado seriamente un camino de perfección, pero al oír la invitación de Jesús se fue triste «porque tenía muchos bienes» (Mt 19, 22; Mc 10, 22). Y hay otros que no solo le siguen, sino que, como Felipe de Betsaida, sienten la necesidad de comunicar a los demás su convicción de haber descubierto al Mesías (Jn 1, 43). Los apóstoles comprenden y aceptan la llamada a seguir a Jesús como una donación total de sí y de sus cosas para la causa del anuncio del Reino de Dios:
Cabe destacar en este punto que hay un elemento nuevo y sorprendente en la enseñanza de Cristo cuando llama a seguirlo personalmente. Todavía más, dejan todo para seguirlo: «Un discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a sepultar a mi padre; pero Jesús le respondió: sígueme y deja a los muertos sepultar a sus muertos» (Mt 8, 21-22). Lucas añade la connotación apostólica de esta vocación: «Tú vete y anuncia el reino de Dios» (Lc 9, 60). En otra ocasión, al pasar junto a la mesa de los impuestos, dijo a Mateo: «Sígueme. Y él, levantándose lo siguió» (Mt 9, 9; Mc 2, 13-14). Seguir a Jesús significa dejar las ocupaciones, distanciarse de la agitación que estas conllevan e incluso dar los propios bienes a los pobres. No todos son capaces de hacer ese desgarrón radical: no lo fue el joven rico, a pesar de que desde niño había observado la ley y quizá había buscado seriamente un camino de perfección, pero al oír la invitación de Jesús se fue triste «porque tenía muchos bienes» (Mt 19, 22; Mc 10, 22). Y hay otros que no solo le siguen, sino que, como Felipe de Betsaida, sienten la necesidad de comunicar a los demás su convicción de haber descubierto al Mesías (Jn 1, 43). Los apóstoles comprenden y aceptan la llamada a seguir a Jesús como una donación total de sí y de sus cosas para la causa del anuncio del Reino de Dios:
«Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido» (Mt 19, 27). «Todo lo que teníamos» (Lc 18, 28).
«En verdad os digo que ninguno que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres e hijos por amor al reino de Dios dejará de recibir mucho más en este siglo, y la vida eterna en el venidero» (Lc 18, 29-30).
«El céntuplo ahora en este tiempo en casas, hermanos, hermanas, madre e hijos y campos, con persecuciones, y la vida eterna en el siglo venidero» (Mc 10, 29-30).
![]() La pedagogía que Jesús utilizó para manifestar su divinidad, en palabras de Romano Guardini, no fue nunca abrupta, repentina:
La pedagogía que Jesús utilizó para manifestar su divinidad, en palabras de Romano Guardini, no fue nunca abrupta, repentina:
“Esta revelación de la divinidad… se produce en la existencia humana de Jesús, pero no por estallidos desmesurados o manifestaciones grandiosas sino mediante un continuo y silencioso trascender los límites de las posibilidades humanas, en una magnitud y amplitud que al principio se percibe solo como una naturalidad benéfica, como una libertad que parece natural, sencillamente como una humanidad sensible y que termina por mostrarse simplemente como un milagro… un paso silencioso que trasciende los límites de las posibilidades humanas, pero que es bastante más portentoso que la inmovilidad del sol o el temblor de la tierra” .
R. Guardini, «La imagen de Jesús, el Cristo, en el Nuevo Testamento», p. 119
Al final de estos puntos vemos que no se comprendería quién es Jesús de Nazaret ni de qué manera se gestaron las primeras comunidades si no fuera porque su paso por la vida terrena cambió por completo a aquellos que se encontraron con Él. Jesús constituye una presencia nueva en el mundo de tal magnitud, por su inaudita pretensión, que dividió la historia en un antes y un después. Esto es lo que nos encontramos al leer los textos evangélicos, si lo hacemos tomando en consideración todo, sin censurar ningún rasgo de Jesús o hiperdesarrollando alguno de ellos.
![]()
Es lo que el filósofo jacobino Jean-Jacques Rousseau, nada sospechoso de una relación pacífica con la Iglesia, entendió al estudiar a Jesús de Nazaret para fundamentar su visión antropológica sobre el hombre en su famosa obra Emile y así expresa esta cuestión:
«¿Podremos decir que la historia del Evangelio se inventó por capricho? Amigo mío, no es así como se inventa. Las obras de Sócrates, de las que nadie duda, están menos atestiguadas que las de Jesucristo. En el fondo es desviar la dificultad sin resolverla. Es más inconcebible que muchos hombres hayan compuesto este libro de común acuerdo que admitir que uno solo haya proporcionado el tema. Nunca los autores judíos habrían hallado ni este tono ni esta moral. El Evangelio tiene rasgos de verdad tan grandes, tan evidentes, tan perfectamente inimitables que su inventor sería más grandioso que el héroe«.
Jean-Jacques Rousseau, «Emile» I, V (profesión de fe del vicario saboyano)
2.2. ¿Es creíble la pretensión de este hombre?
![]() Para profundizar en la credibilidad de la pretensión de Jesús, C.S. Lewis (1898), que lo estudió a fondo, tiene un planteamiento que ya es clásico: Lord, Lunatic, Liar. Lewis planteó con rotundidad las posibilidades racionales ante la pretensión de Jesús: o es un mentiroso, o es un loco que está fuera de la realidad o es el Señor que pretende ser.
Para profundizar en la credibilidad de la pretensión de Jesús, C.S. Lewis (1898), que lo estudió a fondo, tiene un planteamiento que ya es clásico: Lord, Lunatic, Liar. Lewis planteó con rotundidad las posibilidades racionales ante la pretensión de Jesús: o es un mentiroso, o es un loco que está fuera de la realidad o es el Señor que pretende ser.
I am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about Him: I’m ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don’t accept his claim to be God. That is the one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic — on the level with the man who says he is a poached egg — or else he would be the Devil of Hell. You must make your choice. Either this man was, and is, the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool, you can spit at him and kill him as a demon or you can fall at his feet and call him Lord and God, but let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. … Now it seems to me obvious that He was neither a lunatic nor a fiend: and consequently, however strange or terrifying or unlikely it may seem, I have to accept the view that He was and is God.
C. S. Lewis (1952), Mere Christianity, pp. 54–56
Lewis aprendió esta referencia de su maestro Chesterton, quien lo desarrolla de otra manera en su obra “El hombre eterno” (pp. 256-258), que a su vez lo toma de la tradición cristiana que llega a Agustín de Hipona. Es ahí donde podemos ver que la primera posibilidad sobre la pretensión de este hombre es que fuera una mentira, es decir, que Jesús supiera que no era quien decía ser y lo enseñara por alguna razón. Pero nadie le acusó de mentiroso. La segunda posibilidad es pensar que si fuera una mentira sería tan descomunal que tornaría más bien en locura. Pero hay rasgos de la personalidad de Jesús, como la inteligencia en la respuesta a sus adversarios que no casan. Vamos a ver qué pasaría al contemplar con seriedad ambas opciones.
¿Mentiroso?
En la psicología de la mentira la verosimilitud del argumento es el factor más importante. El que miente lo hace para ser creído, por tanto, lo que cuenta debe entrar en la cosmovisión y psicología de aquel a quien se lo cuenta. Es impensable que quien quiera engañar a un judío con una pretensión de este calibre, se identifique con «El Innombrable», el Dios del Sinaí.
Se debe analizar también el móvil de la mentira: ¿Qué bien pretende conseguir Jesús con esa mentira? El «bien» que consiguió fue la muerte en cruz. No es razonable pensar que alguien mantenga su mentira hasta el punto de que le cueste la vida, a menos que esté perturbado.
¿Loco?
Si no era una mentira consciente, la segunda alternativa es que fuera algo de lo que Él estaba erróneamente convencido. Tal inverosimilitud tendría un rasgo de locura. Los manuales de psiquiatría tienen bien tipificado el delirio místico o mesiánico (DSM-V).
Si tal era su condición, ¿cómo es que no se aprovecha de las expectativas mesiánicas de su propio pueblo? Él conocía bien las características del Mesías que esperaban los judíos: un Mesías triunfante. Pero Jesús decía que su reino no es de este mundo. Dicha megalomanía no se corresponde con otros rasgos de su personalidad: la grandeza de sus ideas, su trato con los humildes y pequeños, su preferencia por los pobres, el hecho de rodearse de todo tipo de personas (ladrones, pecadores, etc.).
Sus enemigos no le acusaron de locura, la acusación oficial fue de blasfemo. Cuando una persona está tan profundamente trastornada, nada más fácil que descalificarlo como tal delante del pueblo. Si realmente hubiera sido un demente, su locura sería de tal calibre que estaría a la vista de todo el mundo, sería tan evidente que tanto personas formadas como personas sin cultura podrían darse cuenta. Sin embargo, esos enemigos que le persiguieron hasta colgarlo de una cruz no le acusaron de loco. Los escribas y fariseos, hombres inteligentes y preparados, le tomaron en serio, pendientes hasta el detalle para poder enjuiciarlo. Y si un loco vivo no puede convencer a nadie que esté en sus cabales, ¿a quién va a convencer un loco muerto y fracasado por su locura?
![]() Jesús de Nazaret, modelo de salud mental (vídeo de la conferencia) (presentación utilizada por el profesor)
Jesús de Nazaret, modelo de salud mental (vídeo de la conferencia) (presentación utilizada por el profesor)
En esta conferencia puedes consultar la evaluación de algunos rasgos de la personalidad de Jesús de Nazaret, realizada por el psicólogo Giovanni Alario en una conferencia del Club Magda Arnold de la Universidad Francisco de Vitoria, en la que desmonta la etiqueta diagnóstica de psicosis al llamarse Hijo de Dios, basándose en su conducta humilde, inteligente y propiciadora de las relaciones humanas.
¿Señor?
Si no parece que fuera ni un impostor ni un loco, su pretensión de ser Dios puede ser verdadera. Esto no pretende probar que Jesús sea Dios, puesto que esta afirmación solo puede hacerse desde ámbito de la fe y no como la conclusión a una argumentación. Pero sí nos parece sensato tomar en serio esta tercera hipótesis. Esta argumentación simplemente lleva al límite de la exploración racional y pone ante una encrucijada la libertad del lector.
Es interesante con respecto a este trilema la disputa entre los rabinos Jacob Neusner y Meir Soloveichik:
![]() Jacob Neusner (1932), en el libro “Un rabino habla con Jesús”, describe a un rabino judío que sigue a Jesús y se encuentra sorprendido por su enseñanza. Lo cierto es que se va enamorando de Él a través de un diálogo imaginario hasta que tiene que escoger. Y al final difiere respetuosamente eligiendo a Moisés, pues se veía obligado a permanecer fiel al “Israel Eterno”. Nos encontramos con un rechazo sereno de la pretensión de Jesús:
Jacob Neusner (1932), en el libro “Un rabino habla con Jesús”, describe a un rabino judío que sigue a Jesús y se encuentra sorprendido por su enseñanza. Lo cierto es que se va enamorando de Él a través de un diálogo imaginario hasta que tiene que escoger. Y al final difiere respetuosamente eligiendo a Moisés, pues se veía obligado a permanecer fiel al “Israel Eterno”. Nos encontramos con un rechazo sereno de la pretensión de Jesús:
“Explico de un modo directo y franco por qué, si hubiera vivido en la tierra de Israel en el siglo primero y hubiera oído el Sermón de la Montaña, no me habría unido al círculo de los discípulos de Jesús. Habría disentido, espero que respetuosamente, y estoy seguro que con razones sólidas”.
Neusner, «Un rabino habla con Jesús» (1993)
![]() Meir Soloveichik (1977) es también rabino, pero al analizar el diálogo entre Neusner y Benedicto XVI no acepta su moderación ante semejante pretensión:
Meir Soloveichik (1977) es también rabino, pero al analizar el diálogo entre Neusner y Benedicto XVI no acepta su moderación ante semejante pretensión:
«Frente a un hombre que insiste en ser el equivalente al Señor, uno no puede estar en desacuerdo “con respeto y reverencia”. Uno no puede descartar la pretensión de este hombre y permanecer “movido” por su grandeza. “Un hombre que fue un simple hombre y dijo las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro de vida moral”, escribió C.S. Lewis en su famosa cita. “Él sería o un demente profundo (lunatic) o el mismo Demonio. Hemos de tomar postura. O este hombre era y es el Hijo de Dios; o bien un loco o algo peor. … Pero no nos pongamos en una condescendencia sin sentido acerca de su ser un gran maestro de vida moral. Él no lo dejó abierto para nosotros, no fue su intención».
Soloveichik. First things, «No friend in Jesus» (January 2008)
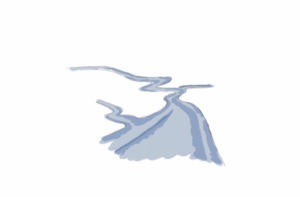 Al terminar este módulo, queremos mostrar dos textos de personajes que, sin tener una relación de amistad con la Iglesia, se han puesto delante de la pretensión de Jesús y han hecho un camino: Oscar Wilde (1854) y Ernest Renan (1823). Cada uno de ellos reconocen lo inaudito y extraordinario del hecho de Jesús, pero su libertad se posiciona de manera diferente ante ello. En cada uno se despierta el asombro ante el personaje, cada uno descubre la pretensión de Jesús y cada uno de ellos decide con su libertad posicionarse.
Al terminar este módulo, queremos mostrar dos textos de personajes que, sin tener una relación de amistad con la Iglesia, se han puesto delante de la pretensión de Jesús y han hecho un camino: Oscar Wilde (1854) y Ernest Renan (1823). Cada uno de ellos reconocen lo inaudito y extraordinario del hecho de Jesús, pero su libertad se posiciona de manera diferente ante ello. En cada uno se despierta el asombro ante el personaje, cada uno descubre la pretensión de Jesús y cada uno de ellos decide con su libertad posicionarse.
![]() Oscar Wilde, después de una vida alejada del cristianismo, se encuentra con el personaje de Jesús de Nazaret de modo imprevisto y llega a la conclusión de que es creíble. En la cárcel de Reading, después de una vida agitada y transgresora, tuvo durante los años 1895-1897 un encuentro con Cristo leyendo el Evangelio que dejó por escrito en una larga carta titulada De Profundis. El descubrimiento no es un razonamiento, sino un encuentro.
Oscar Wilde, después de una vida alejada del cristianismo, se encuentra con el personaje de Jesús de Nazaret de modo imprevisto y llega a la conclusión de que es creíble. En la cárcel de Reading, después de una vida agitada y transgresora, tuvo durante los años 1895-1897 un encuentro con Cristo leyendo el Evangelio que dejó por escrito en una larga carta titulada De Profundis. El descubrimiento no es un razonamiento, sino un encuentro.
 El sufrimiento de la cárcel y la lectura del Evangelio sacan de la pluma de Wilde una certeza especial porque otorga un sentido a todo lo que sucede. “No es difícil creer” no es una frase que alude a un punto de partida, sino el resultado de un camino interior, no siempre lineal, en la azarosa vida de Wilde. Su travesía vital pasó por muchas cañadas oscuras, pero llegó a los verdes pastos de la fe. No son muchos los que pueden decir que no les es difícil creer, sobre todo, cuando sus circunstancias se encuentran a mitad de camino. ¿Cómo estar seguro de haber encontrado algo de luz, de estar en el camino de conocer a Jesús de Nazaret?
El sufrimiento de la cárcel y la lectura del Evangelio sacan de la pluma de Wilde una certeza especial porque otorga un sentido a todo lo que sucede. “No es difícil creer” no es una frase que alude a un punto de partida, sino el resultado de un camino interior, no siempre lineal, en la azarosa vida de Wilde. Su travesía vital pasó por muchas cañadas oscuras, pero llegó a los verdes pastos de la fe. No son muchos los que pueden decir que no les es difícil creer, sobre todo, cuando sus circunstancias se encuentran a mitad de camino. ¿Cómo estar seguro de haber encontrado algo de luz, de estar en el camino de conocer a Jesús de Nazaret?
![]() Oscar Wilde, De Profundis, p. 133
Oscar Wilde, De Profundis, p. 133
![]() En el filósofo e historiador francés Ernest Renan encontramos una respuesta contundente de adhesión a la figura de Jesús:
En el filósofo e historiador francés Ernest Renan encontramos una respuesta contundente de adhesión a la figura de Jesús:
«Jesucristo no será superado jamás… queda para la humanidad como un principio infranqueable de todo renacimiento moral… En Él se ha condensado todo lo que hay de bueno y de elevado en nuestra naturaleza. Reposa ahora en tu gloria, noble iniciador… al precio de unas horas de sufrimiento, que no han llegado a tocar tu gran alma, Tú has comprado la más completa inmortalidad. Signo de nuestras contradicciones, Tú serás la bandera en torno a la cual se librará la más ardiente batalla. Mil veces más viviente, mil veces más amado después de tu muerte que durante los días de tu vida mortal, Tú llegarás hasta tal punto a ser la piedra angular de la humanidad que arrancar tu nombre de este mundo sería sacudirlo en sus mismos cimientos. Entre ti y Dios no se distinguirá jamás. Plenamente vencedor de la muerte, tomas posesión del reino, en el cual te seguirán millones de adoradores… Todos los siglos proclamarán que entre los hijos de los hombres no ha habido ninguno más grande que Jesús».
Ernest Renan, «Vida de Jesús», p. 286
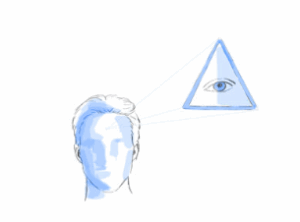 I am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about Him: I’m ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don’t accept his claim to be God. That is the one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic — on the level with the man who says he is a poached egg — or else he would be the Devil of Hell. You must make your choice. Either this man was, and is, the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool, you can spit at him and kill him as a demon or you can fall at his feet and call him Lord and God, but let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. … Now it seems to me obvious that He was neither a lunatic nor a fiend: and consequently, however strange or terrifying or unlikely it may seem, I have to accept the view that He was and is God.
I am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about Him: I’m ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don’t accept his claim to be God. That is the one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic — on the level with the man who says he is a poached egg — or else he would be the Devil of Hell. You must make your choice. Either this man was, and is, the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool, you can spit at him and kill him as a demon or you can fall at his feet and call him Lord and God, but let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. … Now it seems to me obvious that He was neither a lunatic nor a fiend: and consequently, however strange or terrifying or unlikely it may seem, I have to accept the view that He was and is God. 