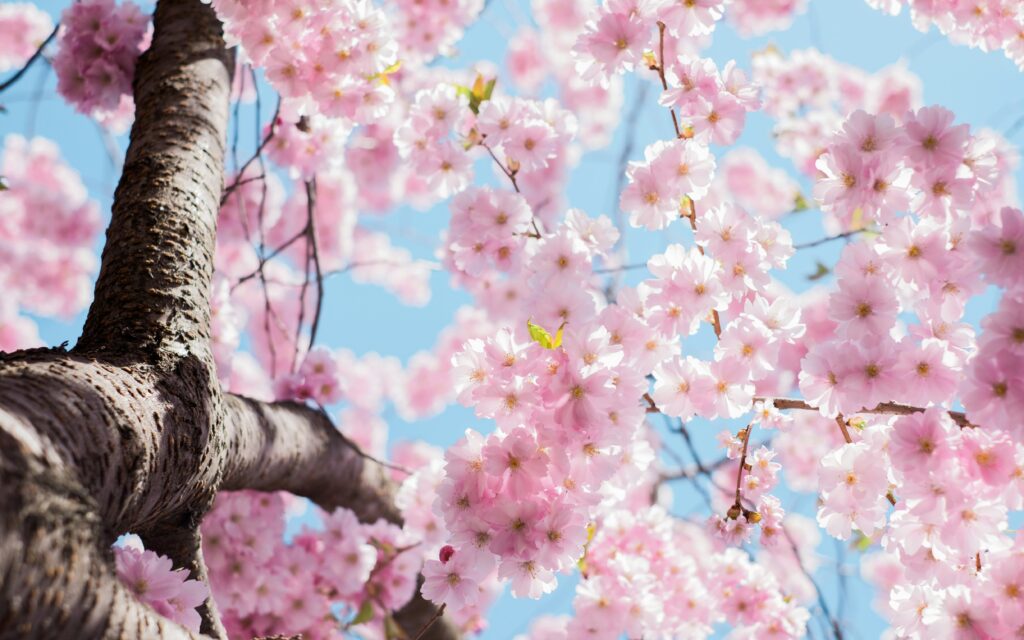Nunca he vivido una primavera en Oxford, pero sí el verano, el otoño y el invierno de 2010. Fuimos toda la familia: mi marido era profesor visitante en la Universidad de Oxford y yo pude realizar una estancia de investigación, pasando largas horas en la preciosa Biblioteca Bodleian, donde parecía que el conocimiento entraba mejor.

Vivíamos en un pequeño y encantador pueblo a las afueras de la ciudad, con una iglesia anglicana bastante activa, una diminuta iglesia católica atendida por un sacerdote recién convertido del anglicanismo —cuya esposa dirigía el pequeño coro parroquial— y un vecino beligerante en su ateísmo, que llenaba su coche y el porche de su casa de pegatinas proclamando su causa.
La beatificación de Newman
Nada más instalarnos supimos que en septiembre vendría el papa Benedicto XVI a beatificar a J. H. Newman. Apenas había oído hablar de él, y me sorprendió que una noticia tan significativa tuviera tan poco eco en Oxford, donde Newman había sido profesor, y también en nuestra pequeña parroquia católica, que apenas consiguió animar a algún feligrés a asistir. La semana previa a la visita, la BBC se convirtió en una auténtica maquinaria de desprecio hacia el Papa. Me dejó desconcertada.
Al principio pensé que se trataba de un choque cultural, pero todo me resultaba tan llamativo que acabó despertando mi curiosidad por la figura de Newman. Por supuesto, asistimos a la beatificación en Birmingham —no tan multitudinaria como hubiera imaginado— y seguí sin despegarme de los informativos que cubrían la visita de Benedicto XVI. Y, de manera inesperada, la cobertura mediática dio un giro radical desde su primer discurso ante la reina Isabel II: la inteligencia de Benedicto XVI sedujo al pueblo inglés, que sabe reconocerla. Más allá de mi interés como hija de la Iglesia, me movía una curiosidad profunda por lo que estaba viviendo: el anglicanismo, la cultura agnóstica de la Inglaterra posmoderna, el feudo intelectual de Oxford con sus ritos universitarios. A esto se sumaba la presencia católica, discreta pero viva, en un país que aún carga con la memoria histórica de tensiones religiosas. ¿Quién era ese Newman que, tantos años después, volvía a ocupar un lugar en la escena política y social de su tierra? Sentí, incluso, que la vida me esperaba para encontrar a un amigo. Desde entonces caí rendida ante este gran santo, cuya inteligencia y enorme corazón me cautivaron existencialmente.
Un profeta para nuestro tiempo
Cada día leo algo suyo —aunque sea un fragmento breve— y siempre me ilumina con su inteligencia y sensibilidad o me arranca una sonrisa con su ironía inglesa; y me hacer sentir unida a él en su deseo y en su búsqueda. Tanto es así que mis amigos conocen mi coletilla: “pues Newman dice…”. Y es que, con sorpresa —pues pensaba que eso sucedía solo en los tiempos del Antiguo Testamento—, Newman se me revela como un auténtico profeta para hoy, para mi vida de ahora.
Estoy convencida de que cualquiera puede encontrar en Newman un punto de cercanía. Lo interesante de él no es solo su erudición —indiscutible como doctor de la Iglesia— sino su persona: ese corazón que busca integrar afecto, inteligencia, deseo, conocimiento y acción desde lo que él era.
En su Apología pro vita sua creo comprender lo que tanto me atrae de su figura: la experiencia que dio forma a toda su vida fue ser fiel a aquello que, en su primera gran crisis adolescente, comprendió con absoluta claridad: “dos y solo dos seres absoluta y luminosamente autoevidentes: yo y mi Creador”. Y permaneció fiel a esa relación con absoluta libertad y frente a tantas adversidades durante toda su vida: una relación entre dos corazones.
La noción de Creador en la experiencia cristiana
Me sorprendió que Newman hablara de Dios como Creador de forma tan directa, porque hoy parece que hemos relegado esta idea al Credo, como si fuera un residuo antiguo. Sin embargo, él la coloca en el centro de la experiencia cristiana. Para mí, Newman es profeta porque, en una cultura que oscila entre el utilitarismo y la abstracción, es urgente recuperar la noción de creación. La conservación de la naturaleza —a la que me dedico profesionalmente y que es para mí un medio de búsqueda y alabanza a Dios— me lo reclama constantemente. La destrucción de la vida humana y, con ella, de la naturaleza, o la conflictividad social sería atenuada si se recupera culturalmente, y vivencialmente, que cada uno es criatura y todo lo de nuestro alrededor es creado y sostenido por un Padre Creador. Si existe algo, alguien, y no la nada, es porque es creado por querido y elegido, y esto cambia radicalmente la posición ante la realidad. Newman, desde su propia experiencia, vuelve a poner este fundamento en primer plano.
Newman y su relación con la naturaleza
Quizá por eso cada vez que encuentro en Newman alguna referencia a la naturaleza —a un árbol, un paisaje, una estación— me sintonizo inmediatamente con él. Y entre todas esas imágenes, la primavera es la que más se repite. Al principio pensé que se trataba de un modismo inglés para hablar de estados de ánimo, algo tan común como comentar el tiempo, que en Inglaterra es asunto cotidiano. Por ejemplo, lo vi en una carta de juventud poco después de ordenarse presbítero y al recibir su primer destino en la parroquia de Santa María en Oxford, escribió que se sentía “como si experimentara una primavera después del invierno”. Y más tarde, al leer una carta de su amigo anglicano Keble —entristecido por la conversión de Newman al catolicismo— también la utilizaba: “He aquietado mi alma con estas líneas… con el sentimiento de haber perdido la primavera este año, quedo siempre lleno de afecto y agradecido”
Sin embargo, la primavera aparecía una y otra vez en mis lecturas de Newman y pensé que podría tener algún significado de experiencia real. Al fin y al cabo, Newman, conocedor de la Biblia, sabía que tres, de los cuatro evangelistas recogen el mismo hecho por lo que algo de importancia tendría que tener el suceso. Jesús nos recordaba que al fijarnos en la higuera y en todos los árboles cuando echan brotes, sabemos que el verano está cerca por lo que es importante para hacernos discernir los signos de los tiempos. La primavera, entonces, no podía ser para Newman una imagen casual, sino un signo cargado de resonancia espiritual. Y en un mundo en el que hemos perdido la capacidad de contemplación, el ejemplo de Newman como observador atento se vuelve aún más necesario.
El relato de su viaje al Mediterráneo
Hay un libro que me gusta especialmente: el relato de su viaje al Mediterráneo (1833), una recopilación de cartas en las que, por su lenguaje epistolar, se deja ver mucho su corazón. Ese viaje, en el que acompañaba a un amigo que necesitaba un clima más benigno, fue providencial. Allí se abrió, de algún modo, una segunda etapa de su conversión; una etapa que se vio marcada también por un episodio decisivo que estuvo a punto de costarle la vida. En Sicilia enfermó gravemente y, aun en medio de los delirios tuvo la convicción interior de que no iba a morir porque creía “que Dios quiere que haga algo”. De ese tiempo nacería el Movimiento de Oxford, puerta hacia su plena conversión al catolicismo.
Cor ad cor loquitur
Para Newman, gran observador de la realidad, la naturaleza no era un mero escenario, sino un ámbito que habla al corazón. En su método —cor ad cor loquitur, “el corazón habla al corazón”— también los paisajes que contemplaba le servían de ayuda en el diálogo entre esos dos corazones.
En aquel viaje, le llamó la atención “lo retrasada que iba la primavera” en Nápoles, con los árboles casi sin hojas. En cambio, descubrió la extraordinaria hermosura de Sicilia en primavera:
“La primavera siempre ha sido para mí el momento del año más instructivo y el que más me llena; es como si nos hablara en susurros de todo lo bueno que vendrá cuando nuestro cuerpo resucite.”
“Jamás había pensado que la naturaleza pudiera ser tan hermosa… Lo que veía era lo más parecido al Edén que se puede concebir.”
Sus expresiones —“no fuera un sueño”, “veo qué reales”, “uno se pregunta”— son muy características de su pensamiento: constatar que la realidad sucede, que es externa a uno, y a la vez que provoca una pregunta, no solo de datos, sino de significado. Este es un modo de conocer muy propio de Newman, y que empezó a perderse en el siglo XIX. Por eso considero que el concepto moderno de naturaleza está tan confuso en nuestra cultura desde entonces.
Sobre el sentimentalismo
Evidentemente, Newman era un hombre de su tiempo, regido por el Romanticismo, pero sabía las trampas al corazón y al intelecto de esta corriente. Por eso consideraba que reducir la naturaleza a sentimentalismo era un error del Romanticismo. En Sicilia escribió con claridad: “yo desprecio el sentimentalismo. Protesto y me rebelo contra el Shelleyanismo actual”. Para Newman, lo real debía ser visto como signo: un destello del Misterio, no una proyección emocional.
La época que vivió Newman estuvo marcada por fuerzas intelectuales contradictorias que desembocaron en una gran confusión cultural. El siglo XIX oscilaba entre la ilusión de control de la Ilustración y la exaltación subjetiva del Romanticismo. De esta mezcla surgió una visión de la realidad como algo abstracto y relativo, que abrió paso al agnosticismo y a la duda sobre la posibilidad de conocer la verdad.
En ese clima surgieron dos teorías que marcaron profundamente el estudio de la naturaleza: la geología de Lyell, con sus Principios de Geología (1830), que presentaban una tierra en equilibrio dinámico regida por ciclos de creación y destrucción constante, y la hipótesis evolutiva de Darwin (1859), que hacía tambalear la idea de una creación fija y ordenada. Lo único que parecía seguro eran los datos. La religión quedó reducida a lo psicológico y privado; fe y razón —la ciencia— se percibieron como irreconciliables. La naturaleza perdió significado: las preguntas que van más allá de describir procesos o relaciones se volvieron irrelevantes. Así se hizo fácil ideologizar cualquier conocimiento, y la pregunta de por qué conservar la naturaleza —o por qué no— se volvió superficial.
Frente a esto, Newman vivió una lucha profunda por afirmar la verdad como algo objetivo y cognoscible, accesible a la razón sin negar el misterio. Newman nos enseña que la naturaleza —la realidad— es un signo: más que un dato. Así, cuando estudio un vertebrado, lo que me apasiona no es una abstracción o la idea de un animal, sino un acontecimiento que me indica un mensaje y un destello del misterio que me mueve a interesarme por él. Si no fuera así, sería muy difícil que la biología —o cualquier área del conocimiento— pudieran apasionarnos tanto.
De regreso a Inglaterra, atravesando el estrecho de Bonifacio, Newman escribió su célebre poema Lead, Kindly Light: “guíame, suave luz… seguro que me seguirás guiando por llanuras y pantanos, rocas y tormentas…”. Esa naturaleza áspera, no siempre amable, era también compañera en el drama de la existencia y proporcionaba un diálogo con el Misterio donde asentar su esperanza. En este viaje había un renacer de algo nuevo que le esperaba en Inglaterra.
La comprensión del mundo con esta mirada sacramental es renovadora y fundamental, tan olvidada en nuestra vida, y fue un tema característico de Newman. Por ejemplo, en uno de mis sermones favoritos, “El mundo invisible” (1837), que, cómo no, habla sobre Dios Creador de todo lo visible e invisible:
“Que sean estos vuestros pensamientos, hermanos míos, especialmente en primavera, cuando la faz entera de la naturaleza se muestra rica y bella. Solo una vez en el año, pero al menos una vez, manifiesta el mundo que vemos sus fuerzas escondidas y de algún modo se manifiesta a sí mismo. Salen las hojas y aparecen los brotes en los frutales y en las flores; la hierba y el trigo crecen también. Se produce una prisa repentina y un estallido exterior de esa vida escondida que Dios ha depositado en el mundo material; como en un ejemplo, esto muestra lo que es capaz de hacer ante la orden de Dios cuando Él pronuncia su palabra. Esta misma tierra que ahora germina en plantas y en flores germinara un día en un mundo nuevo de luz y de gloria, en el que veremos como habitantes a ángeles y a santos. Si no fuera por su experiencia de pasadas primaveras, ningún hombre creería posible, dos o tres meses antes, que el rostro de la naturaleza, en apariencia muerto, se iba a hacer tan esplendido y variado. ¡Qué diferentes son un árbol o un paisaje, con hojas o sin ellas!. Antes de que suceda, parece imposible que las ramas, secas y desnudas, se revistan repentinamente de tanto color y frescor. Y sin embargo, en el momento oportuno de Dios, los árboles se cubren de hojas. La primavera puede hacerse esperar pero al final siempre llega. Lo mismo ocurre con la Eterna Primavera que todos los cristianos esperan. Ha de venir, aunque se retrase. Por eso, aunque se haga esperar, hemos de aguardarla, y <si se demora, espérala, pues de cierto llegará sin falta>” (Ha e, 3)”
También encontramos en Newman numerosos textos sobre la Virgen María, maravillado de que “una simple criatura se convierta en la Madre de Dios”. Explica por qué la Iglesia dedica a María el mes de mayo: la primavera, cuando la tierra estalla en el frescor del nuevo follaje y los días se alargan, acompaña naturalmente la devoción a quien es Rosa mística. Así como mayo anuncia el verano, dice Newman, María anuncia la llegada de Cristo, que “llegará al fin y no fallará”.
Newman aplica esta imagen a la Iglesia en su célebre sermón “La segunda primavera” (1852), ante la asamblea de obispos de Inglaterra y Gales poco después de que el papa Pío IX restaurara la jerarquía católica en el país (1850), suprimida desde la Reforma. Para muchos, aquella restauración era una “agresión papal”. Pero Newman vio en la Iglesia católica inglesa casi extinguida la promesa de una primavera: las semillas que habían aguardado bajo un larguísimo invierno —la sangre de los mártires— estaban vivas. Y el tiempo confirmó su intuición con la fecunda renovación católica inglesa y la cadena de escritores como Hopkins, Waugh, Belloc, Chesterton o Tolkien.
Su propia vida tampoco fue ajena a inviernos personales nada fáciles. La década de 1860 fue su último y largo invierno. Sufrió las acusaciones de Kingsley que desembocaron en la Apología, y la polémica con Gladstone que le llevó a escribir la Carta al Duque de Norfolk. Pero tras ese invierno llegó la primavera para él: fue un día de ésta, el 12 de mayo de 1879, cuando León XIII le nombró cardenal, restaurando su persona y su pensamiento. Vive ya, en una “eterna primavera” en la Iglesia triunfante.
Los tres corazones de su escudo cardenalicio remiten al Misterio de la Trinidad: el Dios Creador que sostiene la creación, el Hijo que la renueva y el Espíritu que es presencia íntima en ella. Para Newman, la realidad era ocasión continua de encuentro con Dios, no solo concepto intelectual. Decía: “El inculto tiene las mismas oportunidades que el teólogo instruido de ver y afirmar la certeza… si él quiere”. Esto es muy esperanzador, pues no es una cuestión de erudición, sino de contemplación y querer entrar en dialogo con la realidad y el Corazón que la sostiene.
En la homilía de la beatificación de Newman, Benedicto XVI recordó una de las oraciones más hermosas de Newman, que recoge esta conciencia creatural y vocacional: “No me ha creado para la nada”. Cada criatura, cada persona, cada elemento de la realidad tiene una misión, incluso si nunca se llega a verla con claridad. Nada está de más, nada carece de sentido. Y por si se nos olvida, la primavera —que siempre vuelve con su tarea encomendada— se encarga de recordárnoslo.
El Instituto Newman de la Universidad Francisco de Vitoria comparte mensualmente una serie de publicaciones dedicadas a John Henry Newman para profundizar en la vida, el pensamiento y el legado de este gran santo y analizar su relevancia para nuestra vida y la vivencia universitaria actual.
Su nombre tiene el San delante desde octubre de 2019 pero nuestro Instituto lleva su nombre desde hace 20 años. Merece la pena conocer a esta figura, entender porque nos gustaría ir siguiendo su huella en esta casa, la Universidad Francisco de Vitoria. De ahí que compartamos con vosotros cada mes un breve artículo o pieza audiovisual explicando la hondura de este personaje de la mano de profesores universitarios que admiran su inteligencia de la fe y su inteligencia de la realidad.